Voltaire sobre el fanatismo
El fanatismo es a la superstición lo que el delirio es a la fiebre, lo que la rabia es a la ira. El fanatismo es una enfermedad epidémica de la mente que se contrae como la viruela. Una vez ha gangrenado un cerebro, es casi incurable No hay otro remedio que el espíritu filosófico.

Voltaire fue bautizado como François Marie Arouet. Nació y murió en París, pero entre 1694 y 1778 sucedieron en su vida muchísimas cosas. Pasó mucho tiempo fuera de Francia, donde fue preso, luego perseguido y desterrado por su forma de incomodar a las élites y la Iglesia con la espada afiladísima de sus escritos. No le importó ser hijo de un noble para renegar de «los suyos», ni ser francés para hablar contra su país, ni haber vivido en Ginebra para darle a los ginebrinos, ni haber estudiado en un colegio jesuita para estrellarse contra ellos. El Padre jesuita Antonio Astrain escribió, en 1912: “En los tiempos modernos más daño hace la idea perniciosa de un escritor que la espada de un malvado militar. Erasmo desde Basilea, Calvino desde Ginebra, y Voltaire desde Ferney habían de ser más temibles a la Iglesia que Tamerlán con sus mongoles y Bayaceto con sus genízaros”. Tal era la influencia de Voltaire.
El mejor de los ejemplos lo describe Rosa Montero, sucedió “en 1762, cuando se suicidó el hijo de un comerciante protestante de Toulouse llamado Jean Calas. La sociedad francesa de la época, agresivamente católica, decidió que el comerciante había asesinado a su propio hijo porque éste deseaba convertirse al catolicismo; la ley dio por bueno este delirio sin disponer de pruebas, y Jean Calas fue condenado a la pena capital y ejecutado con el suplicio de la rueda, es decir, fue torturado hasta la muerte. Pocos meses después, Voltaire publicó su Tratado sobre la tolerancia en torno a la muerte de Jean Calas, en donde acusaba de la tropelía a los jesuitas; con ello no consiguió devolver a la vida al pobre Calas, pero sí logró la revisión del proceso y la rehabilitación de la familia; y además hizo a la sociedad francesa más consciente de los excesos del fanatismo y de las manipulaciones de los poderosos. No debió de serle fácil enfrentarse a todos para defender a una pobre familia de apestados. Ir en contra de la corriente general es algo sumamente incómodo.”
Voltaire supo nadar siempre contra la corriente, incluso si le costaba perder el apoyo de las cortes en las que se paseó. No le importó haber vivido en ellas para criticar los abusos de las monarquías, y tuvo líos y fue perseguido en casi todos los lugares a los que fue. El tema principal del texto de Montero es que “todos nos damos cuenta de cuándo nos vendemos”; los temas de toda la vida de Voltaire (que supo no dejarse comprar) fueron la tolerancia y el fanatismo. Toda su obra está marcada por ellos. Y casi todas sus obras fueron censuradas, quemadas, prohibidas — lo que, lógicamente, aumentó su popularidad. Después de un retorno triunfal a París, murió convertido en leyenda y fue enterrado en el Panteón.
Pero volvamos a su obsesión. Uno conoce mejor a los autores por sus escritos, donde no pueden dejar de hablar de sus fijaciones, que por sus biografías. Sobre la tolerancia escribió, en su Diccionario Filosófico: “¿qué es la tolerancia? La panacea de la humanidad”. En el artículo sobre la superstición resumió su postura sobre el tema que nos atañe, rematando en la última frase: “En pocas palabras, mientras menos supersticiones, menos fanatismo; y mientras menos fanatismo, menos desgracias”.
A buen entendedor, pocas palabras, y el buen entendedor que cree que conoce bien el mundo y a sí mismo no necesita leer todo lo que sigue, una joya atemporal de una obsesión: el artículo sobre el Fanatismo de su Diccionario Filosófico.
Sobre esta obra: fue publicada por primera vez dos años después de su victoria en el caso Calas, en 1764, pero ya venía pensando en prepararla desde 1750. Sus problemas con la ley en varias regiones perturbaron su dedicación al tema. La primera edición se llamaba Diccionario Filosófico Portátil, y fue publicado anónimamente en Ginebra, mintiendo en la tapa que había sido impreso en Londres. ¿Por qué? La respuesta está en que fue censurado y quemado en todas partes (Ginebra, París, Roma), y a todas partes llegó. No por nada, y no sólo por esta obra, se llama a veces a la Ilustración como el Siglo de Voltaire. En esa época, tanto los diccionarios como los textos «portátiles» estaban de moda, y Voltaire, que había participado en varios de los primeros, se quejaba de que no pudieran ser lo segundo. “Nunca veinte volúmenes in-folio provocarán la revolución —escribió en una carta a d’Alembert, gestor de la Enciclopedia— son los pequeños libros portátiles [y baratos] los que deben temerse”. Y la revolución llegó a los once años de su muerte. Y ella también se dejó arrastrar por la intolerancia y el fanatismo.
Pero volvamos al grano, que es lo que quiso hacer Voltaire con la portabilidad. Ir al punto. Así logró publicar 73 artículos en unas 350 páginas. Pero el libro fue demasiado exitoso y Voltaire no se aguantó las ganas ni la erudición, lo que es un problema para la edición, para dejar cosas fuera; reeditó su diccionario casi cada año diciendo, en la portada: “revisado, corregido y aumentado por el autor”, dejando lo portátil en el pasado, habiendo cumplido su función. En 1769, con 118 artículos, incluso le cambió el nombre a la colección: La Razón alfabéticamente. Había trabajado antes en la monumental Enciclopedia liderada por Diderot y d'Alembert, a la que había aportado 45 artículos, y entre 1770 y 1772 publicó sus Cuestiones sobre la Enciclopedia: a lo largo de nueve volúmenes corrigió, revisó y republicó lo escrito para el Portátil y la Enciclopedia, y aumentó nuevos artículos, publicando 440 en total. Años antes había escrito 117 artículos para el Diccionario de la Academia Francesa, y dejó sin publicar un manuscrito llamado La Opinión alfabéticamente. En 1789, el año de la Revolución Francesa, la Sociedad Literaria Tipográfica de Kehl, publica una edición llamada simplemente Diccionario Filosófico, el que conocemos hoy, en la que Voltaire fusionó todos sus artículos, e incluso lo que escribió sobre cada tema (en las diferentes secciones se notan los distintos enfoques).
Al español ha llegado en un montón de ediciones, algunas incompletas, y algunas en la que se censura la crítica mordaz y el tono burlesco que hicieron famoso al autor. Te traigo aquí una traducción nueva, la primera al voseo, hecha en esta casa desde la edición fusionada en francés.
Sobre este artículo: tanto temaba Voltaire con el fanatismo, que no dudó en incluir en este ensayo una sección completa que ni siquiera fue escrita por él. Tomó cerca de 1600 palabras de las casi 11000 del artículo Fanatismo para la Enciclopedia escrito por Alexandre Deleyre, y por eso no reproducimos toda la primera sección aquí (podemos resumir: “el fanatismo es sencillamente la superstición puesta en acción”). El artículo de Voltaire, en la versión portátil, era realmente portátil: terminaba en los versos sobre Ícaro y empezaba donde escribe: “El fanatismo es a la superstición lo que el delirio es a la fiebre, lo que la rabia es a la ira”. O sea, el resultado de algo más profundo.
La guerra entre Israel y Palestina hoy es otro síntoma más, otro capítulo más de esta epidemia de nunca acabar. Voltaire da la cura, pero hasta él mismo sabe que esta “enfermedad epidémica” no muere, sólo se mantiene durmiente, y contagia hasta a las mentes más brillantes.
1) Clodoveo I (466-511): primer rey de los francos, unificó casi toda la Galia y estableció la capital de su reino en París. En español tenemos Clodoveo vía su nombre en latín, Flavius Chlodovechus; en francés el nombre es Clovis, luego Clouis, y de ahí Louis. Por eso tantos reyes Luis en Francia.
2) Sobre Bartolomé y Jean Díaz: el autor confunde los nombres: Bartolomé era, en realidad, Alfonso, y Jean era Juan, y no vivía en Nuremberg sino 90 km al sur, en Neuburg.
3) San Polieucto era un oficial militar romano que se convirtió al cristianismo y por eso murió decapitado en Melitene, Armenia, el año 259. Bueno, no por eso, sino por causar un desorden público.
4) A Guillermo, príncipe de Orange, líder de la lucha independentista de los Países Bajos, lo mató un español para cobrar la recompensa puesta por el rey Felipe II por traicionar a España y la fe católica. El tipo intentó acercarse al príncipe y trabajó su asesinato por casi tres años.
5) El asesinato de Francisco de Guisa, del rey Enrique III, el de Enrique IV, y la matanza de San Bartolomé, están todos conectados. En 1563, un protestante hugonote asesina a Francisco de Guisa, uno de los líderes del bando católico en las guerras de religión francesas. En 1572, para apaciguar las cosas, se decide que Enrique de Borbón, hugonote protestante, se case con la hermana del rey Carlos IX, que tenía 12 años. Pero ni los novios, ni el pueblo, ni el Papa, querían el matrimonio; y, una semana después de la boda, los fanáticos católicos desatan la Masacre de San Bartolomé, que se extendió luego por toda Francia. A la muerte del rey niño asumió su hermano, Enrique III, que nombró como su sucesor a su primo, Enrique de Borbón, el de la boda sin fiesta, que había pasado tres años en la cárcel después de San Bartolomé. Esto hizo que otro Enrique más, el hijo de Francisco de Guisa, que también aspiraba al trono y que había fundado ya la Liga Católica para enfrentarse al rey, arme desmanes, y los desmanes los pagó con su asesinato, ordenado por Enrique III en 1588. Al año siguiente un fraile, dominico, miembro de la Liga, vengó la muerte del Duque de Guisa: asesinó al III y se ganó los aplausos hasta del Papa. Vuelve a la escena Enrique de Borbón, convertido ahora Enrique IV, asesinado también por un fanático católico, en 1610.
6) Guyon, Patouillet, Chaudon, Nonotte y Paulian son adversarios de Voltaire. Clément, Chastel, Ravaillac y Damiens fueron jueces del caso Calas y otros de ese tipo.
7) Los “convulsionarios” eran una secta jansenita. Querían canonizar a François de Pâris.
8) El jansenismo era un movimiento religioso formado por seguidores de Cornelius Jansen, que decían que no existía la libertad, sino la predestinación, y promovían la defensa de la autoridad de la Iglesia Católica frente al Estado, pero la Iglesia lo catalogó como un movimiento hereje.
9) Sus adversarios eran los molinistas, seguidores del jesuita Luis de Molina; intentaban reconciliar la providencia con el libre albedrío.
10) Las travesuras de Scapin es una obra de Moliére; Trivelino es un personaje de la commedia dell’arte italiana.
11) El afectado por las maniobras del obispo de Vizcaya es el mismísimo Voltaire.
12) Un cordelier era un fraile franciscano.
13) Cam era hijo de Noé, padre de Canaán. Se narra lo sucedido en Génesis 9:20-27, cuando Cam, viendo a su padre borracho y desnudo, le cuenta a sus hermanos, lo que no le gustó a Noé, quien maldijo… a su nieto.
14) Edmund Ludlow fue un parlamentario inglés, el juez que firmó la ejecución del rey Carlos I. Primero conspiró con Oliver Cromwell, lideró la conquista de Irlanda, y al volver lo desconoció, así como el Protectorado. Cromwell, que era un fanático católico, fue el parlamentario que transformó Inglaterra en una «república», instalándose como su Lord Protector, un dictador con más poderes que el rey. Al poco tiempo después de su muerte, el Parlamento, arrepentido, reinstauró la monarquía coronando como rey a Carlos II, hijo de Carlos I. Se mandó exhumar el cuerpo de Cromwell y su cabeza se expuso en Westminster durante 24 años, hasta 1685. La cabeza no se volvió a enterrar hasta 1960.
Are you not entertained?
Libro: Diccionario Filosófico
> Artículo: Fanatismo
Ensayos publicados en varias ediciones entre 1752 y 1775
Este ensayo es parte de nuestra serie y libro físico Alabanza y Menosprecio de la Libertad y la Democracia
Segunda sección
Si esta expresión conserva todavía algo de su origen, cuelga de un hilo muy delgado.
Fanaticus era un título honorable; significaba servidor o benefactor de un templo. Según el Dictionnaire de Trévoux, se han encontrado inscripciones en las que destacados romanos utilizaban este título de fanaticus.
En la arenga pro domo sua de Cicerón, hay un pasaje en el que la palabra fanaticus parece difícil de explicar. El sedicioso y libertino Clodio, que había hecho exiliar a Cicerón por haber salvado a la república, no sólo había saqueado y demolido las casas de este gran hombre, sino que, para que Cicerón no pudiera volver nunca a su casa de Roma, había consagrado el terreno, y los sacerdotes habían construido allí un templo a la Libertad, o más bien a la esclavitud en que César, Pompeyo, Craso y Clodio tenían entonces a la república: ¡cuánto la religión, en todos los tiempos, ha servido para perseguir a los grandes hombres!
Cuando, en tiempos más felices, Cicerón fue por fin restituido, suplicó ante el pueblo que le devolvieran el terreno de su casa y que la reconstruyeran a expensas del pueblo romano. Así se expresa en su alegato contra Clodio (Oratio pro domo sua, cap. 40):
“Adspicite, adspicite, pontifices, hominem religiosum, et,... monete eum, modum quemdam esse religionis: nimium esse superstitiosum non oportere. Quid tibi necesse fuit anili superstitione, homo fanatice, sacrificium, quod alienæ domi fieret, invisere?”
La palabra fanaticus, ¿significa en este lugar fanático demente, fanático despiadado, fanático abominable, como la entendemos hoy? ¿O bien significa piadoso, consagrador, hombre religioso, devoto, adepto de los templos? ¿Es esta palabra aquí un insulto o un elogio irónico? No sé lo suficiente para decidirlo, pero lo traduciré:
“Miren, pontífices, miren a este hombre religioso; adviértanle que la religión misma tiene sus límites, que no hay que ser tan escrupuloso. ¿Qué necesidad, vos consagrador, vos fanático, qué necesidad tenés de recurrir a viejas supersticiones para asistir a un sacrificio que se hacía en una casa ajena?”.
Cicerón alude aquí a los misterios de la buena diosa, que Clodio había profanado al disfrazarse de mujer para colarse, con una vieja, en la casa de César, y acostarse con su esposa; esto es, evidentemente, una ironía.
Cicerón califica a Clodio de hombre religioso, por lo que la ironía debe mantenerse a lo largo de este pasaje. Utiliza términos honorables para transmitir mejor la vergüenza de Clodio. Por eso me parece que utiliza la palabra fanático como una palabra honorable, como una palabra que conlleva la idea de un consagrador, de una persona piadosa, de un celoso servidor de un templo.
Desde entonces se ha dado este nombre a los que se creían inspirados por los dioses.
Los dioses a quien los interpreta
le han dado un extraño don:
¿No puede uno ser profeta
Sin acaso perder la razón?
El mismo Dictionnaire de Trévoux dice que las antiguas crónicas de Francia llaman a Clodoveo fanático y pagano. Al lector le gustaría que nos hubieran dado estas crónicas. No he encontrado este epíteto de Clodoveo en los pocos libros que tengo sobre el monte Krapack, donde vivo.
Hoy entendemos por fanatismo una locura religiosa, oscura y cruel. Es una enfermedad de la mente que se contrae como la viruela. Los libros lo transmiten mucho menos que las asambleas y los discursos. Rara vez nos acaloramos leyendo, porque al hacerlo estamos serenos. Pero cuando un hombre ardiente y de imaginación fuerte habla a imaginaciones débiles, sus ojos están ardiendo, y este fuego se comunica; sus tonos, sus gestos, sacuden todos los nervios de sus oyentes. Él grita: «Dios los observa, sacrifiquen lo que es sólo humano; luchen las luchas del Señor»; y nosotros vamos a la lucha.
El fanatismo es a la superstición lo que el delirio es a la fiebre, lo que la rabia es a la ira.
El que tiene éxtasis, visiones, que toma sus sueños por realidades, y sus imaginaciones por profecías, es un fanático novato que da grandes esperanzas: pronto podrá matar por amor de Dios.
Bartolomé Díaz era un fanático declarado. Tenía un hermano en Nuremberg, Jean Díaz, que no era más que un luterano entusiasta, fuertemente convencido de que el Papa era el Anticristo, que tenía el signo de la bestia. Bartolomé, que estaba aún más convencido de que el Papa era Dios en la tierra, dejó Roma para ir a convertir o matar a su hermano: lo asesinó; esto fue perfecto, y le hemos hecho justicia a este Díaz en otra parte. [Voltaire confunde los nombres: Bartolomé era Alfonso, Jean era Juan, y no vivía en Nuremberg sino 90 km al sur, en Neuburg.]
Polieucto, que va al templo en día solemne a derribar y romper las estatuas y ornamentos, es un fanático menos horrible que Díaz, pero no menos bobo. Los asesinos del duque Francisco de Guisa, del príncipe Guillermo de Orange, del rey Enrique III, del rey Enrique IV, y de tantos otros, eran energúmenos enfermos de la misma rabia que Díaz.
El mayor ejemplo de fanatismo es el de los burgueses de París que, la noche de San Bartolomé, corrieron a asesinar, degollar, tirar ventanas y despedazar a sus conciudadanos que no iban a misa. Guyon, Patouillet, Chaudon, Nonotte, el ex jesuita Paulian [adversarios de Voltaire], no son más que fanáticos callejeros, miserables a los que nadie presta atención; pero en un día de San Bartolomé harían grandes cosas.
Hay fanáticos de sangre fría: son los jueces que condenan a muerte a los que no tienen otro delito que no pensar como ellos; y estos jueces son tanto más culpables, tanto más dignos de la execración de la humanidad, en cuanto que, no estando en un arrebato de furia —como los Clément, los Chastel, los Ravaillac, los Damiens [jueces del caso Calas y otros de ese tipo]—, es probable que pudieran escuchar a la razón.
No hay otro remedio para esta enfermedad epidémica que el espíritu filosófico, el que, propagado de persona a persona, finalmente suaviza la moral de los hombres y previene los brotes de la enfermedad; pues tan pronto esta enfermedad progresa, hay que huir y esperar a que el aire se purifique. Las leyes y la religión no son suficientes contra la peste de las almas; la religión, lejos de ser un alimento saludable para ellas, se convierte en veneno en los cerebros infectados. A estos miserables se les recuerda constantemente el ejemplo de Aod, que asesinó al rey Eglón; el de Judit, que corta la cabeza a Holofernes mientras dormía con él; el de Samuel, que cortó en pedazos al rey Agag; el del sacerdote Joad, que asesinó a su reina en la puerta de los caballos, etc., etc., etc. No ven que estos ejemplos, que fueron respetables en la antigüedad, son abominables en el presente: sacan su furia de la misma religión que los condena.
Las leyes siguen siendo muy impotentes contra estos arrebatos de rabia: es como si le leyeras una sentencia judicial a un hombre enloquecido. Estas personas están convencidas de que el espíritu santo que las penetra está por encima de la ley, que su entusiasmo es la única ley a la que deben hacer caso.
¿Qué le respondés a un hombre que te dice que prefiere obedecer a Dios antes que a los hombres y que, por tanto, está seguro de ganarse el cielo degollándote?
Una vez que el fanatismo ha gangrenado un cerebro, la enfermedad es casi incurable. He visto convulsionarios [secta jansenita] que, al hablar de los milagros de su San Pâris, poco a poco se acaloraban entre ellos; los ojos se les inflamaban, todo su cuerpo temblaba, la furia les desfiguraba el rostro, y habrían matado a cualquiera que los contradijera.
Sí, yo los vi a estos convulsionarios, los he visto echar espuma por la boca y sus miembros retorcerse. Gritaban: “¡Necesitamos sangre!” Consiguieron hacer asesinar a su rey por un lacayo, y acabaron gritando sólo contra los filósofos.
Casi siempre son los sinvergüenzas los que dirigen a los fanáticos, y los que les ponen el puñal en la mano; se parecen a aquel Viejo de la Montaña que, según se dice, hizo probar a los imbéciles las alegrías del paraíso, y que les prometió una eternidad de esos placeres de los que les había dado un anticipo, con la condición de que asesinaran a todos los que él nombrara. Sólo ha habido una religión en el mundo que no haya sido contaminada por el fanatismo, esa es la de los eruditos chinos. Las sectas de los filósofos no sólo fueron ejemplos de esta peste, sino que fueron su remedio: porque el efecto de la filosofía es tranquilizar el alma, y el fanatismo es incompatible con la tranquilidad. Si nuestra santa religión ha sido tan frecuentemente corrompida por esta furia infernal, es a la locura de los hombres que tenemos que culpar.
“Así, del plumaje que tenía
Ícaro pervirtió el uso:
Lo recibió para su salvación,
Le sirvió para su daño.”
(Bertaud, obispo de Séez)
Tercera sección
Los fanáticos no luchan siempre las luchas del Señor. No siempre asesinan a reyes y príncipes. Hay tigres entre ellos, pero hay todavía más zorros.
¡Qué red de engaños, calumnias y robos, tejida por los fanáticos de la corte de Roma contra los fanáticos de la corte de Calvino; por los jesuitas contra los jansenistas, y viceversa! Y si nos remontamos más atrás, la historia eclesiástica, que es la escuela de las virtudes, es también la de la villanía empleada por todas las sectas unas contra otras. Todas llevan la misma venda en los ojos, ya sea cuando se trata de incendiar las ciudades y pueblos de sus adversarios, degollar a sus habitantes, condenarlos a la tortura, o cuando se trata simplemente de engañar, enriquecerse y dominar. Los ciega el mismo fanatismo; creen que hacen el bien: todo fanático es conscientemente sinvergüenza, y así mismo es un asesino de buena fe por una buena causa.
Leé, si podés, los cinco o seis mil volúmenes de reproches que los jansenistas y los molinistas se han hecho mutuamente en los últimos cien años sobre sus sinvergüenzuras, y mirá si Scapin y Trivelin se acercan a ella.
Una de las mejores sinvergüenzuras teológicas que hemos hecho es, a mi juicio, la de un pequeño obispo (se nos asegura en el informe que era un obispo vizcaíno; algún día averiguaremos su nombre y su obispado); su diócesis estaba una parte en Vizcaya y una parte en Francia.
Había una parroquia en la parte francesa que alguna vez fue habitada por unos moros de Marruecos. El señor de la parroquia no era mahometano; era muy buen católico, como debería serlo todo el universo, ya que la palabra católico significa «universal».
El obispo sospechaba que este pobre señor, que sólo se ocupaba de hacer el bien, tenía malos pensamientos, malos sentimientos en el fondo de su corazón, algo que olía a herejía. Lo acusó de haber dicho en broma que en Marruecos había gente honrada como en Vizcaya, y que un marroquí honesto no podía ser enemigo mortal del Ser Supremo, que es el padre de todos los hombres.
Nuestro fanático escribió una extensa carta al rey de Francia, señor soberano de este pobre señorito de parroquia. En su carta, pedía al señor soberano que transfiriera el señorío de este infiel siervo a la Baja Bretaña o a la Baja Normandía, según le placiera a Su Majestad, para que no infectara más a los vascos con sus malas bromas.
El Rey de Francia y su Consejo se rieron, con toda razón, de este hombre extravagante.
Nuestro pastor vizcaíno, al enterarse algún tiempo después de que su oveja francesa estaba enferma, prohibió al párroco del cantón que le diera el viático [comunión para los que están a punto de morir], a menos que entregara una nota de confesión en la que debía constar que el moribundo no estaba circuncidado, que condenaba de todo corazón la herejía de Mahoma, y cualquier otra herejía en esa línea, como el calvinismo y el jansenismo, y que pensaba en todo como el obispo vizcaíno.
Las notas de confesión estaban entonces muy de moda. El moribundo llamó a su párroco, que era un borracho imbécil, y lo amenazó con hacerlo ahorcar por el parlamento de Burdeos si no le daba el viático, por el que el moribundo sentía una extrema necesidad. El cura tuvo miedo; administró el viático a nuestro hombre, quien, después de la ceremonia, declaró ante testigos que el pastor vizcaíno le había acusado falsamente ante el rey de tener afición a la religión musulmana, que él era un buen cristiano y que el vizcaíno era un calumniador. Firmó este documento ante notario; todo quedó en orden: se sintió mejor, y el reposo de una buena conciencia pronto lo curó por completo.
El pequeño vizcaíno, indignado de que un viejo moribundo se hubiera burlado de él, resolvió vengarse; y así fue como lo hizo.
Hizo fabricar en su dialecto, al cabo de quince días, una supuesta profesión de fe que el párroco pretendía haber escuchado. La hizo firmar por el cura y tres o cuatro campesinos que no habían asistido a la ceremonia. Luego hizo «verificar» la escritura del falsificador, como si la verificación la hubiera convertido en auténtica.
Un acta no firmada por la única parte implicada, un acta firmada por desconocidos, quince días después del suceso, un acta desmentida por testigos auténticos, era visiblemente un crimen de falsificación; y como se trataba de cuestiones de fe, este crimen condujo visiblemente al sacerdote y a sus falsos testigos a las galeras en este mundo, y al infierno en el otro.
El señorito escudero, que era burlón y no malvado, se apiadó del alma y del cuerpo de aquellos desgraciados; no quiso llevarlos ante la justicia humana, y se contentó con ridiculizarlos. Pero declaró que, en cuanto se muriera, se daría el placer de imprimir toda esta maniobra del vizcaíno con las pruebas, para divertir al pequeño número de lectores que gustan de estas anécdotas, y en absoluto para instruir al universo — hay tantos autores que hablan al universo, que se imaginan que hacen que el universo esté atento, que creen que el universo está ocupado con ellos, pero éste no cree ser leído por una docena de personas en todo el universo. [El afectado de esta historia es el mismísimo Voltaire]. Volvamos al fanatismo.
Fue esta rabia por el proselitismo, esta furia por conseguir que otros bebieran de su vino, lo que llevó a los jesuitas Castel y Routh ante el famoso Montesquieu cuando éste agonizaba. Estos dos energúmenos quisieron jactarse de haberlo persuadido de los méritos de la atrición y de la gracia suficiente. «Lo convertimos», decían; «en el fondo era un alma buena; amaba mucho la compañía de Jesús. Nos costó un poco convencerlo de ciertas verdades fundamentales, pero como en esos momentos uno siempre tiene la mente más aguda, pronto lo convencimos».
Este fanatismo conversor es tan fuerte que el monje más libertino dejaría a su amante para ir a convertir un alma al otro extremo de la ciudad.
Vimos al padre Poisson, cordelier [fraile franciscano] en París, que arruinó su convento para pagar a sus fulanitas, y que fue encerrado por su moral depravada; era uno de los predicadores más populares de París, y uno de los conversores más implacables.
Así era el famoso cura de Versalles, Fantin. Esta lista podría ser más larga, pero no debemos revelar las fechorías de ciertas personas en ciertos lugares. Ya sabés lo que le pasó a Cam [hijo de Noé] por revelar la depravación de su padre; se puso negro como el carbón.
Sólo roguemos a Dios, al levantarnos y al acostarnos, que nos libre de los fanáticos, como los peregrinos a La Meca ruegan a Dios no encontrarse con rostros tristes en su camino.
Cuarta sección
[Edmund] Ludlow, un entusiasta de la libertad más que un fanático de la religión, ese hombre valiente que sentía más odio por Cromwell que por Carlos I, relata que las milicias del parlamento fueron siempre derrotadas por las tropas del rey en los inicios de la guerra civil, así como el regimiento de «porteros» no resistió, en los días de la Fronda, contra el gran Condé. Cromwell le dijo al general Fairfax: “¿Cómo esperás que los porteros de Londres y los tenderos indisciplinados resistan a una nobleza animada por el fantasma del honor? Presentémosles un fantasma mayor, el fanatismo. Nuestros enemigos sólo luchan por el rey; persuadamos a nuestro pueblo de que están librando la guerra por Dios. Dame licencia, voy a levantar un regimiento de hermanos asesinos, y te garantizo que los convertiré en fanáticos invencibles.”
No falló en esto, formó su regimiento de hermanos rojos a partir de locos melancólicos; los convirtió en tigres obedientes. Ni Mahoma fue mejor servido por sus soldados.
Pero para inspirar tal fanatismo, es necesario que el espíritu de los tiempos te respalde. Hoy en día, un parlamento francés intentaría en vano reclutar un regimiento de porteros: no conseguiría movilizar ni a diez mujeres del mercado.
Sólo a los inteligentes corresponde formar fanáticos y conducirlos, pero no basta con ser engañoso y audaz, ya hemos visto que todo depende de venir al mundo en el momento oportuno.
Quinta sección
La geometría no siempre endereza el espíritu. ¿En qué precipicio no caemos todavía con estas aristas de la razón? A un famoso protestante, Fatio Duillier —que fue uno de los primeros matemáticos de nuestros días y que siguió los pasos de los Newton, los Leibnitz y los Bernouillis—, se le ocurrió, a principios de este siglo, tirar unos corolarios bastante singulares. Se dice que con un grano de fe se pueden mover montañas; y él, mediante un análisis totalmente geométrico, se dijo a sí mismo: tengo muchos granos de fe, por lo tanto, haré más que mover montañas. A él se lo vio en Londres en 1707, acompañado de varios eruditos, incluso eruditos de espíritu ingenioso, anunciar públicamente que resucitarían a un muerto en el cementerio que quisieran. Sus razonamientos se basaban siempre en la síntesis. Decían: «Los verdaderos discípulos deben hacer milagros; nosotros somos verdaderos discípulos, así que haremos lo que nos plazca. Los santos impíos de la Iglesia romana, que no eran geómetras, han resucitado a mucha gente honrada; por eso, con más razón, nosotros, que hemos reformado a los reformados, resucitaremos a quien queramos».
No hay nada que replicar a estos argumentos; están perfectamente formados. Esto es lo que ha inundado la antigüedad de prodigios; por eso los templos de Esculapio en Epidauro, y en otras ciudades, estaban llenos de ofrendas: las bóvedas estaban adornadas con muslos enderezados, brazos enderezados, niñitos de plata: todo era un milagro.
Finalmente, el famoso geómetra protestante de quien hablo tenía tan buena fe, aseguró tan positivamente que resucitaría a los muertos, y esta plausible proposición causó tal impresión en el pueblo, que la reina Ana se vio obligada a concederle un día, una hora y un cementerio de su elección, para que realizara su milagro fielmente y en presencia de la justicia. El santo geómetra eligió la iglesia catedral de San Pablo para hacer su demostración; el pueblo se alineó en los setos, se colocaron soldados para contener respetuosamente a vivos y a muertos, los magistrados ocuparon sus puestos, el secretario anotó todo en los registros públicos; no se puede exagerar la constatación de nuevos milagros. Se desenterró un cuerpo de los elegidos por el santo; éste rezó, se arrodilló, hizo unas contorsiones preciosas, sus compañeros lo imitaron — pero el muerto no dio señales de vida; fue devuelto a su agujero, y el resucitador y sus seguidores fueron castigados con ligereza. Desde entonces he visto a uno de estos pobres; me confesó que uno de ellos había cometido un pecado venial, y que el muerto sufrió por eso, de lo contrario la resurrección hubiera sido infalible.
Si estuviera permitido revelar la torpeza de personas a las que debemos el más sincero respeto, diría aquí que Newton, el gran Newton, encontró en el Apocalipsis que el Papa es el Anticristo, y muchas otras cosas de esta naturaleza; diría que él era muy seriamente arriano. Yo sé que la distancia que hay entre Newton y mi otro geómetra es como la que hay entre la unidad y el infinito, no hay comparación posible. Pero ¡qué pobre especie es el género humano, si el gran Newton creyó encontrar en el Apocalipsis la historia actual de Europa!
Parece que la superstición es una enfermedad epidémica de la que no siempre están exentas las almas más fuertes. Hay personas de muy buen sentido en Turquía que serían empaladas por ciertos sentimientos sobre Abu Bakr. Una vez admitidos estos principios, razonan muy consecuentemente; los navaristas, los radaristas, los jabaristas, se condenan recíprocamente con argumentos muy sutiles; todos sacan conclusiones plausibles, pero nunca se atreven a examinar los principios.
Alguien difunde por el mundo que existe un gigante de setenta pies de altura; al poco tiempo, todos los médicos examinan de qué color debe ser su cabello, qué tan grande es su pulgar, qué dimensiones tienen sus uñas; gritamos, conspiramos, peleamos; los que sostienen que el dedo meñique del gigante tiene sólo quince líneas de diámetro hacen quemar a los que afirman que el dedo meñique tiene un pie de espesor. Pasa un transeúnte y dice, modestamente: “Pero señores, su gigante, ¿existe?” “¡Qué duda más horrible!” exclaman todos estos disputadores; “¡qué blasfemia! ¡qué absurdo!” Entonces todos hacen una pequeña tregua para apedrear al transeúnte; y después de asesinarlo ceremoniosamente, de la manera más edificante, se pelean entre ellos, como de costumbre, por el dedo meñique y las uñas.
Sección primera feat. Alexandre Deleyre:

Complementar con:



Cita a:

Nombra a:

Referencia a:

Referenciado en:
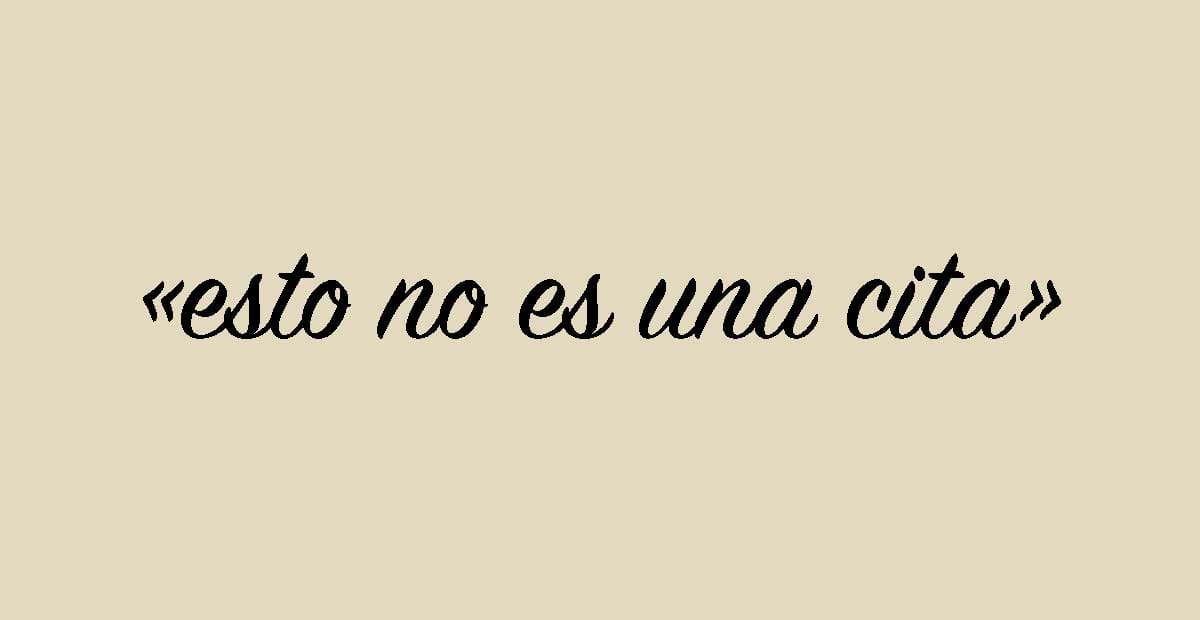
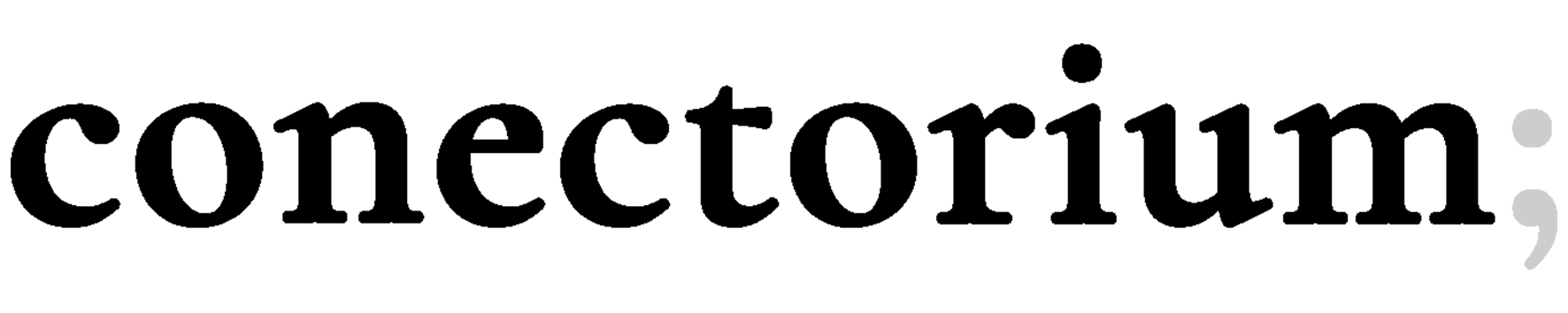
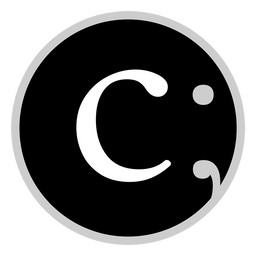
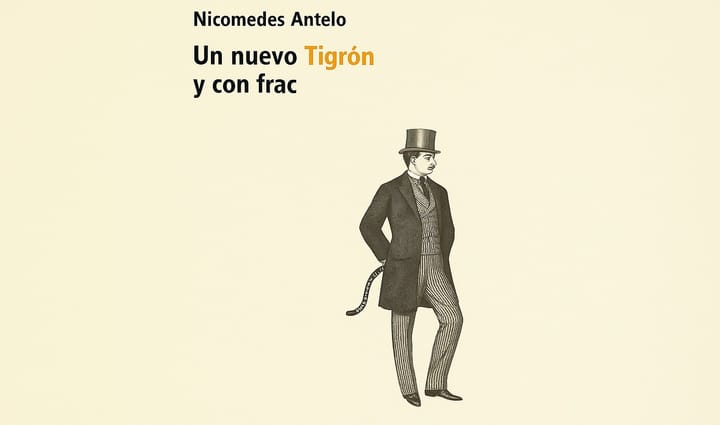


Comments ()