Stefan Zweig: con Rilke y Rodin en París
En casa de Rodin me quedé cohibido. No pude dirigirle la palabra y permanecí entre las estatuas como una de ellas... Había recibido la primera lección: los grandes hombres son siempre los más amables. La segunda me enseñó que casi siempre son los que viven de la forma más sencilla.

Quizá no es necesario poner el texto que sigue en contexto. No porque no sea útil contar algo sobre sus personajes, sino por la belleza de las simples cosas, la perfección del azar, la vida misma, los días ordinarios convertidos en extraordinarios por la simple voluntad de hacerlo. Pero lograr abrirle paso a esa voluntad no es sencillo, y quizá la magia se multiplica en algunos sitios únicos del mundo como París. La ciudad eterna de la juventud, le dice Stefan Zweig, que titula así un capítulo que empieza diciendo:
“Como regalo para el primer año de libertad que había conquistado me prometí a mí mismo París. Conocía esta ciudad inagotable sólo superficialmente, por dos visitas anteriores, y sabía que, quien de joven pasa allí un año, guarda de ella un recuerdo incomparable de felicidad a lo largo de toda su vida.”
Hay ciudades donde la vida pasa, y hay ciudades donde pasa la vida; hay ciudades donde se pasa la vida, y hay ciudades donde la vida se pasa; París es de las segundas. Como Roma, como Nueva York, tiene un lugar especial en el corazón del mundo: es una de sus capitales, es uno de sus cúmulos de creatividad y de información. Es un hub de esos que no se pueden crear en poco tiempo porque requieren más que sólo dinero y ganas, requieren lo más esencial para cualquier salto cuántico o cuantitativo: libertad, espacio y tiempo.
Que Stefan Zweig nos explique el cómo y el por qué.
Zweig es uno de los autores más ilustres del siglo 21. Fue un viajero de esos que llevan la travesía en el alma, un alma, además, muy sensible. Nació en 1881 en el Imperio austro-húngaro, y se suicidó en Petrópolis, en Brasil, en 1942. Lo hizo junto a su esposa: murieron abrazados, envenenados, huyendo para siempre del nazismo, que pensaban que tomaría el mundo entero. En su carta de despedida, firmaba:
“Creo que es mejor finalizar en un buen momento y de pie una vida en la cual la labor intelectual significó el gozo más puro y la libertad personal el bien más preciado sobre la Tierra”.
Pero volvamos a París de 1904. Rainer Maria Rilke, “ese hombre tan sosegado y tan dueño de sí mismo”, se nos aparece aquí como guía y como guiado por Zweig. Rilke nació en el mismo Imperio, pero no en Viena, sino en Praga. Habló el mismo alemán. Su alma habló el mismo idioma. Y fue otro viajero empedernido. Es uno de los poetas más grandes de la literatura universal. Llegó a París con la idea de escribir un ensayo sobre el escultor Auguste Rodin, y terminó siendo su secretario durante poco más de un año.
Rodin, por su parte, es quien desvela a Zweig “el eterno secreto de todo arte grandioso y, en el fondo, de toda obra humana: la concentración, el acopio de todas las fuerzas, de todos los sentidos, el éxtasis, el transporte fuera del mundo de todo artista”. Jorge Valdano cita estas líneas y este encuentro en su libro Los 11 poderes del líder, en el capítulo sobre la pasión. Pasión les sobraba a estos tres genios, sobre todo, como veremos, a Rodin, padre de la escultura moderna, y uno de los escultores más grandes de todos los tiempos.
Para terminar de conectar los puntos, Rodin concebía y creaba su obra más famosa, El pensador (un homenaje a Dante Alighieri y una creación inspirada por el arte de Miguel Ángel, en una París muy florentina), el año que nacía Zweig.
El año que moría Zweig, de forma póstuma, se publicaba su autobiografía, El Mundo de Ayer, subtitulada Memorias de un Europeo. Envió el manuscrito a la editorial el día antes de su suicidio. El libro es un repaso de su vida, de la cultura europea que creía que no sobreviviría, de su paso y feeling en varias ciudades del continente del que, como muchos judíos, salió huyendo.
Lo leemos aquí en la traducción de Agata Orzeszek y Joan Fontcuberta. De su trabajo sacamos un extracto del capítulo parisiense. A la luz de París, quizá, como a Zweig, se nos van a revelar algunos secretos de la vida, del buen vivir, y de la única forma de hacer grandes obras de arte.
Autor: Stefan Zweig
Libro: El Mundo de Ayer (1942)
Capítulo 5: París, La Ciudad de la Eterna Juventud (extracto)
—
Si escribo el querido nombre de Rainer Maria Rilke en la página correspondiente a los días de París, a pesar de que era un poeta alemán, es porque en París gocé de su compañía con más frecuencia e intensidad y, como en los cuadros antiguos, veo su rostro recortado sobre el fondo de esta ciudad, que él amaba como a ninguna otra. Cuando hoy lo recuerdo, y recuerdo también a los demás maestros de la palabra, cincelado como en el ilustre arte de la orfebrería, cuando recuerdo los venerados nombres que iluminaron mi juventud como constelaciones inalcanzables, me asalta irresistible esta melancólica pregunta: estos poetas puros, consagrados exclusivamente a la creación lírica, ¿volverán a repetirse en nuestra actual época de turbulencia y conmoción general? No lloro en ellos una generación perdida, una generación sin sucesión directa en nuestros días, una generación de poetas que no codiciaban nada de la vida exterior: ni el interés de las masas, ni distinciones, ni honores, ni beneficios; que nada ambicionaban si no era enlazar estrofas una tras otra, con la máxima perfección, en un esfuerzo callado y, sin embargo, apasionado, cada verso impregnado de música, resplandeciente de colores, ardiente de imágenes. Formaban un gremio, una orden casi monástica en medio de nuestro mundo tumultuoso; para ellos, conscientemente alejados de lo cotidiano, no había en el universo nada más importante que el sonido dulce y, sin embargo, más duradero que el fragor de los tiempos, con que una rima, al encadenarse con otra, liberaba una emoción indescriptible que era más silenciosa que el susurro de una hoja llevada por el viento y que, en cambio, rozaba con sus vibraciones las almas más lejanas. Pero ¡qué impresionante era para nosotros, los jóvenes, la presencia de aquellos hombres fieles a sí mismos! ¡Qué ejemplares aquellos rigurosos servidores y guardianes de la lengua, que consagraban su amor exclusivamente a la palabra purificada, a la palabra válida no para la inmediatez del día y de los periódicos, sino para lo perenne e imperecedero! Casi daba vergüenza mirarlos, pues ¡cuán quieta era la vida que llevaban, cuán falta de apariencias, cuán invisible! Uno, viviendo en el campo como un labriego; otro, dedicado a un oficio humilde; el tercero, recorriendo el mundo como un passionate pilgrim; y todos ellos, conocidos tan sólo por unas pocas personas, pero tanto más queridos por ellas. Uno vivía en Alemania, otro en Francia y un tercero en Italia, pero todos compartían una misma patria, porque sólo vivían en la poesía, y así, evitando lo efímero con una estricta renuncia y creando obras de arte, convertían en obra de arte su propia vida. Me parece maravilloso, no puedo menos de repetirlo cada vez que lo recuerdo, que en nuestra juventud hayamos tenido entre nosotros a semejantes poetas. Pero, también por ello, no puedo dejar de preguntarme con cierta angustia secreta: en nuestros tiempos, dentro de nuestras nuevas formas de vida, que, sanguinarias, sacan a los hombres de toda concentración interior del mismo modo que un incendio forestal expulsa a los animales de sus guaridas más ocultas, ¿podrán también existir almas semejantes, consagradas plenamente al arte lírico? Sé muy bien que en todo tiempo se produce el milagro del nacimiento de un poeta y que el consuelo emocionado de Goethe, en su manía a Lord Byron, seguirá siendo una verdad eterna: «Pues la Tierra los engendra de nuevo, como siempre los ha engendrado.» Siempre surgirán de nuevo estos poetas en un feliz regreso, porque, a pesar de todo, la inmortalidad concede de vez en cuando esa preciosa prenda incluso a la época más indigna. ¿Y no es la nuestra una época que no permite al hombre más puro, más aislado, quietud alguna, la quietud de la espera y la madurez, de la reflexión y el recogimiento, como la que todavía fuera concedida a los de la época más benigna y serena del mundo europeo de la preguerra? Ignoro hasta qué punto tienen validez aún hoy día todos aquellos poetas, Valéry, Verhaeren, Rilke, Pascoli y Francis Jammes, hasta qué punto son importantes para una generación cuyo oído, en vez de escuchar su suave música, ha sido ensordecido durante años y más años por el tableteo de la rueda del molino de la propaganda y dos veces por el estruendo de los cañones. Tan sólo sé, y me creo en el deber de manifestarlo agradecido, que la presencia de estos hombres consagrados a la perfección en un mundo que ya empezaba a mecanizarse representó para nosotros una gran lección y una felicidad inmensa. Y al repasar mi vida, no encuentro en ella un bien más preciado que el de haber podido estar humanamente cerca de muchos de ellos y, en algunos casos, haber podido unir mi admiración temprana a una amistad duradera.
De entre todos ellos, quizá ninguno vivió de un modo más silencioso, enigmático e invisible que Rilke. Pero la suya no fue una soledad pretendida, forzada o revestida de un aire sacerdotal como, por ejemplo, la que Stefan George celebraba en Alemania; en cierto modo, se puede decir que el silencio surgía a su alrededor, estuviera donde estuviera, fuera adonde fuera. Puesto que evitaba el ruido e incluso la fama (esa «suma de todos los malentendidos que se concentran alrededor de un nombre», como dijo él mismo tan bellamente en una ocasión), la ola de vanidosa curiosidad que lo acometía sólo salpicaba su nombre pero no a su persona. Rilke era un hombre muy poco accesible. No tenía casa ni dirección donde poderlo visitar, ni hogar, ni residencia fija, ni trabajo estable. Estaba siempre de camino por el mundo y nadie, ni él mismo, sabía de antemano hacia dónde se dirigía. Para su alma inmensamente sensible y susceptible a las presiones, el tomar cualquier decisión, el tener que hacer planes o contestar una notificación era una carga molesta. Por esta razón tropezar con él era siempre una pura casualidad. Uno se hallaba en una galería italiana y sentía que le llegaba una sonrisa silenciosa, amable, sin saber muy bien de quién emanaba. Sólo después reconocía sus ojos azules que, cuando miraban, animaban con su luz interior los rasgos de aquel rostro, de por sí poco llamativos. Y precisamente aquel pasar inadvertido era el secreto más íntimo de su ser. Miles de personas pueden haber pasado al lado del joven de bigote rubio, un poco melancólicamente caído, y de fisonomía no destacable por ningún rasgo especial, algo eslava, sin imaginarse que era un poeta y uno de los más grandes de nuestro siglo; su rasgo más singular no se traslucía hasta que se entraba en un trato más íntimo con él: su carácter reservado. Su forma de andar y de hablar era indescriptiblemente silenciosa. Cuando entraba en una habitación donde había gente reunida, lo hacía con tanto sigilo que casi nadie se daba cuenta. Luego permanecía sentado, escuchando en silencio, levantando maquinalmente la frente en cuanto parecía interesarle algo y, cuando se ponía a hablar, lo hacía siempre sin afectación y sin subrayar las palabras. Contaba las cosas con naturalidad y sencillez, como cuenta una madre un cuento a su hijo, y con el mismo cariño; era una delicia escucharlo, oír cómo el tema más intrascendente en su boca cobraba plasticidad y significación. Pero en cuanto notaba que se había convertido en el centro de atención de un grupo mayor, se interrumpía y se retiraba de nuevo a su papel de oyente atento y silencioso. Esta quietud se manifestaba en todos sus movimientos, en cada uno de sus gestos; incluso cuando reía, lo hacía en un tono que simplemente insinuaba la risa. La sordina era para él una necesidad y, por ello, nada le molestaba tanto como el ruido y, en la esfera de los sentimientos, la vehemencia.
—Cómo me cansa esa gente que escupe sus sentimientos como si fuera sangre—me dijo en cierta ocasión—. Por eso saboreo a los rusos como un licor que se toma sólo a pequeñas dosis.
Al igual que el comedimiento en la conducta, también el orden, la limpieza y el silencio eran para él verdaderas necesidades físicas; tener que viajar en un tranvía lleno a rebosar o estar en un local ruidoso lo trastornaba durante horas. La vulgaridad se le antojaba insoportable y, a pesar de vivir con estrecheces, su ropa siempre era el súmmum de la pulcritud, el aseo y el buen gusto. Su indumentaria también era una obra del arte de la discreción, estudiada y meditada, pero siempre provista de una sencilla nota personal, un pequeño accesorio que le complacía en secreto, por ejemplo un pequeño brazalete de plata en la muñeca. Y es que incluso en las cosas más íntimas y personales su sentido estético buscaba la perfección y la simetría. En una ocasión lo estuve observando en su casa mientras hacía las maletas antes de un viaje (había rechazado mi ayuda, y con razón, porque soy un incompetente para esas cosas). Era como hacer un mosaico: cada pieza, engastada casi con ternura en un espacio cuidadosamente reservado; me habría parecido un sacrilegio deshacer aquel conjunto floral con mi intervención. Y este elemental sentido de la belleza lo acompañaba hasta en el detalle más insignificante; no sólo escribía sus manuscritos con cuidada caligrafía de redondilla en papel de la mejor calidad y mantenía las líneas paralelas entre sí, como trazadas con regla, sino que también para las cartas menos importantes escogía un papel selecto y su letra caligráfica, regular, pulcra y redonda casi llegaba hasta los márgenes. Nunca, ni siquiera cuando la carta era urgente, jamás se permitió tachar una palabra, sino que, cada vez que una frase o una expresión se le antojaba poco afortunada, con toda su inmensa paciencia, volvía a escribir la carta entera. De las manos de Rilke jamás salió una cosa que no fuera absolutamente perfecta.
Ese carácter a la vez mortecino y retraído cautivaba a todos los que lo conocían íntimamente. Tan imposible era imaginarse a Rilke arrebatado como que otra persona, en su presencia, no perdiera su tono chillón y arrogante a causa de las vibraciones que emanaban del silencio del poeta. Pues su actitud retraída vibraba con una fuerza moral que proseguía misteriosamente su labor educadora. Tras una larga conversación con él, uno era incapaz de cualquier vulgaridad durante horas e incluso días. Por otro lado, es verdad que la temperancia constante de su carácter, ese «no querer entregarse nunca del todo», de entrada ponía límites a una cordialidad más efusiva; creo que pocos pueden jactarse de haber sido «amigos» de Rilke. En los seis volúmenes de cartas suyas que se han publicado casi nunca aparece el tratamiento de amigo y parece que, desde sus años escolares, no concedió a mucha gente el tú íntimo y fraternal. Su extraordinaria sensibilidad no podía soportar que alguien o algo se le acercara demasiado, y sobre todo lo marcadamente masculino le producía un auténtico malestar físico. Le resultaba más fácil entablar una conversación con las mujeres. Les escribía a menudo y de buen grado y se sentía mucho más libre en presencia de ellas. Quizás era la ausencia de sonidos guturales en sus voces lo que le aliviaba, porque sufría de veras con las voces desagradables. Aún lo veo ante mí charlando con un gran aristócrata, completamente recluido en sí mismo, con los hombros hundidos y sin siquiera levantar los ojos para que no delataran hasta qué punto le hacía sufrir físicamente aquel molesto falsete. En cambio, ¡qué agradable era su compañía cuando el trato era amistoso! Entonces, a pesar de su parsimonia, se notaba su bondad interior, que irradiaba calor y consuelo hasta lo más íntimo del alma.
La impresión de timidez y reserva que causaba Rilke era mucho más evidente en París, esa ciudad que ensancha los corazones, quizá porque allí todavía no se conocía su nombre y su obra y se sentía más libre en el anonimato. Allí lo visité dos veces, cada una en una habitación alquilada distinta. Ambas eran sencillas y sin adornos y, sin embargo, no tardaban en adquirir estilo y quietud gracias al sentido estético que prevalecía en el que las ocupaba. Las habitaciones nunca podían hallarse en grandes casas de pisos con vecinos ruidosos; él prefería edificios antiguos, aun cuando fueran más incómodos, donde pudiera encontrarse a sus anchas, y, con su capacidad de organización, en seguida sabía disponer del espacio interior, fuera donde fuera, del modo más práctico y apropiado para su carácter. Siempre tenía pocas cosas a su alrededor, pero nunca podían faltar flores en un jarrón o en una taza, quizá regalo de algunas mujeres, quizá traídas por él mismo a casa: un tierno detalle. Siempre lucían libros en la pared, bellamente encuadernados o cuidadosamente forrados con papel, porque los amaba como a animales mudos. En el escritorio había plumas y lápices colocados en línea recta y hojas de papel en blanco formando un rectángulo perfecto; un icono ruso y un crucifijo católico que, según creo, lo habían acompañado en todos sus viajes, daban al estudio un carácter ligeramente religioso, a pesar de que su religiosidad no estaba vinculada a ningún dogma concreto. Se notaba que había elegido escrupulosamente todos aquellos detalles y que los conservaba con cariño. Cuando le prestaban un libro que no conocía, lo devolvía envuelto en papel de seda, sin una sola arruga y atado con cinta de color como un regalo suntuoso; todavía recuerdo la ocasión en que me trajo a casa, como un espléndido regalo, el manuscrito de Canción de amor y de muerte del corneta Cristóbal Rilke, y conservo aún la cinta con la que iba atado el paquete. Pero lo mejor de todo era pasear con Rilke por París, porque aquello significaba encontrar un sentido en las cosas de menor apariencia y contemplarlas, se diría, con ojos iluminados; reparaba en cualquier pequeñez y hasta le gustaba pronunciar en voz alta los rótulos, cuando le parecía que tenían un sonido rítmico; conocer la ciudad única de París, con todos sus rincones y recovecos, era su pasión, la única que le conocí. En una ocasión en que nos encontramos en casa de unos amigos comunes, le conté que el día anterior me había acercado por casualidad a la vieja Barriere, donde, en el cementerio de Picpus, estaban enterradas las últimas víctimas de la guillotina, entre ellas André Chenier; le describí aquel pequeño prado conmovedor, con sus tumbas desperdigadas, que rara vez acoge a visitantes extranjeros y cómo, de regreso, vi en una calle, a través de una puerta abierta, un convento con una especie de beguinas que en silencio, sin decir palabra, con el rosario en la mano, caminaban en círculo, como en un sueño piadoso. Fue una de las pocas veces en que vi casi impaciente a ese hombre tan sosegado y tan dueño de sí mismo; era imperioso que viera la tumba de André Chenier y el convento. Me pidió que lo condujera al lugar. Fuimos al día siguiente. Permaneció en una especie de silencio extático ante el cementerio solitario y afirmó que era «el más lírico de París». Pero, a la vuelta, resultó que la puerta del convento estaba cerrada. Así pude ver puesta a prueba su paciencia serena, que dominaba su vida tanto como su obra.
—Esperemos el azar—dijo.
Y, con la cabeza ligeramente agachada, se situó de modo que pudiera ver a través de la puerta, si ésta se abría. Esperamos unos veinte minutos. Luego, una religiosa que venía por la calle se acercó e hizo sonar la campanilla.
—Ahora—susurró Rilke, en voz muy baja y con agitación.
Pero la monja, que se había dado cuenta de su acecho silencioso (he dicho antes que se notaba de lejos la atmósfera que creaba a su alrededor), se le acercó y le preguntó si esperaba a alguien. Él le sonrió de esa manera tierna que en seguida creaba confianza y le dijo con toda franqueza que le gustaría mucho ver el claustro. La monja le devolvió la sonrisa y le contestó que lo lamentaba, pero que no podía dejarle entrar. De todos modos, le aconsejó que fuera a la casita del jardinero, al lado, donde podría contemplar, desde la ventana del piso superior, una vista magnífica. Y así, también aquello le fue dado, como tantas otras cosas.
Nuestros caminos se cruzaron todavía varias veces, pero siempre que pienso en Rilke lo veo en París, en esa ciudad cuya hora más triste él se libró de vivir.
—
Para un principiante como yo, las personas de esa especie tan rara eran de gran provecho, pero todavía tenía que recibir la lección decisiva, la que me valdría para toda la vida. Fue un regalo del azar. En casa de Verhaeren nos habíamos enfrascado en una discusión con un historiador del arte que se lamentaba de que la gran época de la escultura y la pintura ya había pasado. Yo le contradije con vehemencia. ¿Acaso no contábamos todavía entre nosotros con Rodin, un creador de no menos valor que los grandes del pasado? Empecé a enumerar sus obras y, como casi siempre que uno lucha contra una oposición, lo hice con una fogosidad casi encolerizada. Verhaeren sonreía disimuladamente.
—Alguien que tanto ama a Rodin, debería conocerlo—dijo finalmente—. Mañana voy a su estudio. Si te apetece, vienes conmigo.
¿Que si me apetecía? No pude dormir de alegría. Pero en casa de Rodin me quedé cohibido. No pude dirigirle la palabra ni una sola vez y permanecí entre las estatuas como una de ellas.
Curiosamente, este desconcierto mío pareció complacerlo, pues al despedirnos el anciano me preguntó si quería ver su verdadero estudio, en Meudon, e incluso me invitó a comer. Había recibido la primera lección: los grandes hombres son siempre los más amables.
La segunda me enseñó que casi siempre son los que viven de la forma más sencilla. En casa de este hombre, cuya fama llenaba el mundo y cuyas obras conocía nuestra generación línea por línea como se conoce a los amigos más íntimos, se comía con la misma simplicidad que en la de un campesino medio: un buen y sustancioso pedazo de carne, unas cuantas aceitunas y fruta en abundancia, y todo ello acompañado de un vigoroso vino de la tierra. Esto me infundió tantos ánimos que, al final, acabé hablando de nuevo con desenvoltura, como si aquel anciano y su esposa fueran íntimos amigos míos desde hacía años.
Después de comer pasamos al estudio. Era una sala enorme que reunía copias de sus obras más importantes, pero en medio había centenares de preciosos estudios de detalle: una mano, un brazo, una crin de caballo, una oreja de mujer; la mayoría sólo en yeso. Todavía hoy recuerdo con precisión muchos de aquellos esbozos, que Rodin había plasmado como meros ejercicios, y podría hablar de ellos durante horas. Finalmente, el maestro me condujo a un pedestal cubierto por unos trapos humedecidos que escondían su última obra, un retrato de mujer. Con sus pesadas y arrugadas manos de labriego retiró los trapos y retrocedió unos pasos. Sin querer, se escapó de mi pecho oprimido un grito de «admirable» y al acto me arrepentí de una reacción tan banal. Pero él, con una objetividad tranquila en la que no habría sido posible descubrir ni un asomo de vanidad, contemplando su obra, dijo en voz baja a modo de aprobación:
—N'est-cepas?—luego dudó—. Sólo aquí, en el hombro... ¡Un momento!
Se quitó el batín, lo echó al suelo, se puso la bata blanca, cogió una espátula y con trazo magistral alisó la blanda piel femenina del hombro, que respiraba como si estuviera viva. Luego retrocedió de nuevo unos pasos.
—Y aquí también—murmuró.
Y de nuevo realzó el efecto con un detalle minúsculo. Ya no dijo nada más. Avanzaba y retrocedía, contemplaba la figura en un espejo, murmuraba emitiendo ruidos incomprensibles, cambiaba y corregía. Sus ojos, divertidos y amables durante el almuerzo, ahora se contraían convulsivamente y despedían destellos extraños; parecía más alto y más joven. Trabajaba y trabajaba, trabajaba con toda la fuerza y la pasión de su enorme y robusto cuerpo; cada vez que avanzaba y retrocedía, crujían los maderos del piso. Pero él no los oía. No se daba cuenta de que detrás de él estaba un joven silencioso, con el corazón encogido y un nudo en la garganta, feliz de poder observar en pleno trabajo a un maestro único como él. Se había olvidado completamente de mí. Para él yo no existía. Sólo existía la escultura, la obra y, más allá de ella, la visión de la perfección absoluta.
Transcurrió un cuarto de hora, media hora, no sé cuánto rato. Los grandes momentos se hallan siempre más allá del tiempo. Rodin estaba tan absorto, tan sumido en el trabajo, que ni siquiera un trueno lo habría despertado. Sus movimientos eran cada vez más vehementes, casi furiosos; una especie de ferocidad o embriaguez se había apoderado de él, trabajaba cada vez más y más deprisa. Luego sus manos se volvieron más vacilantes. Parecía como si se hubieran dado cuenta de que ya no tenían nada más que hacer. Una, dos, tres veces retrocedió sin haber cambiado nada. Después masculló algo entre dientes y colocó de nuevo los trapos alrededor de la figura con la misma ternura con que un hombre cubre con un chal los hombros de su amada. Suspiró profunda y relajadamente. Su cuerpo parecía de nuevo más pesado. El fuego se había consumido. Y a continuación sucedió algo para mí incomprensible, la lección magistral: se quitó la bata, se puso el batín y se dio la vuelta para salir. Se había olvidado de mí por completo en aquellos momentos de máxima concentración. No se acordaba de que un joven al que él mismo había invitado al estudio para mostrarle sus obras había permanecido todo el tiempo detrás de él, desconcertado, sin aliento e inmóvil como una de sus estatuas. Se dirigió hacia la puerta. Cuando iba a cerrarla, me descubrió y, casi enojado, fijó en mí sus ojos: ¿quién era aquel joven desconocido que se había entrometido en su estudio? Pero se acordó enseguida y se me acercó casi avergonzado.
—Pardon, monsieur—empezó a decir.
Pero no lo dejé continuar. Me limité a estrecharle la mano como muestra de agradecimiento; hubiera preferido besársela. En aquella hora había visto revelarse el eterno secreto de todo arte grandioso y, en el fondo, de toda obra humana: la concentración, el acopio de todas las fuerzas, de todos los sentidos, el éxtasis, el transporte fuera del mundo de todo artista. Había aprendido algo para toda la vida...
Citado por:

Cf. de Conectorium:

#alemán #en París, de un artista a otro #autobiografía
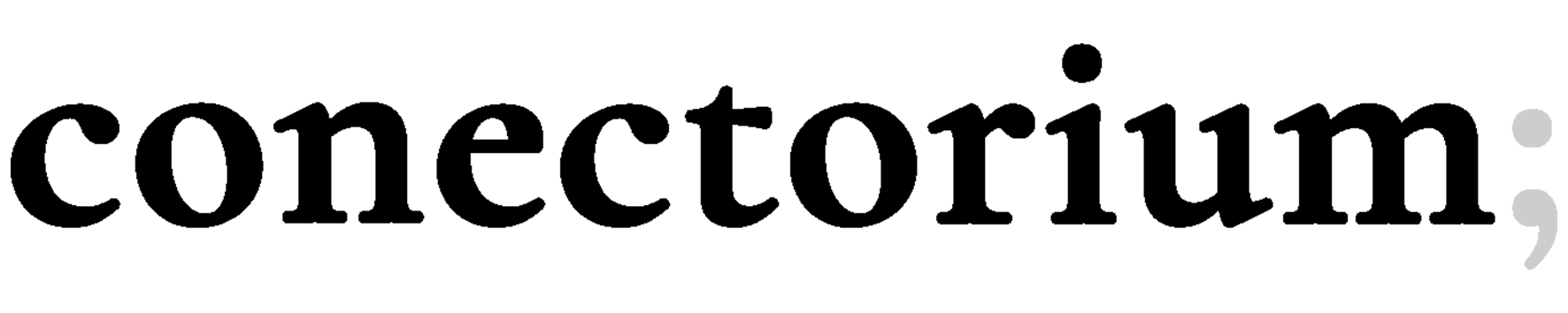
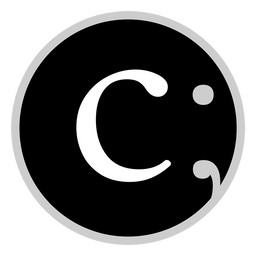



Comments ()