Mario Vargas Llosa y Albert Camus sobre las ideologías totalitarias
Nuestra desgracia es que estamos en la época de las ideologías y de las ideologías totalitarias que no admiten otra salvación para el mundo que su propia dominación. Y querer dominar a alguien o a algo es ambicionar la esterilidad, el silencio o la muerte de ese alguien

Ha muerto Mario Vargas Llosa. Su partida ya no es noticia porque ocho días después ha muerto el Papa Francisco.
Hasta hace doscientos años, ninguna noticia viajaba en tren, y la muerte de un Papa tardaba días en alcanzar las capitales más cercanas, meses en cruzar océanos, años hasta alcanzar los últimos rincones del orbe —más de un Papa podría haber muerto en el interín—. Hoy, todas las personas del mundo tienen el potencial de enterarse a los minutos de sucedido el hecho. A quien no sepa el martes que el Papa ha muerto el lunes, se le preguntará: «¿en qué mundo vivís?»
Pero algunas cosas nunca cambian. Esparcida la noticia, facciones, clanes e instituciones se pondrán a maquinar estrategias para que el próximo pontifex maximus sea alguien favorable a sus intereses. Entre los 264 embajadores de lo eterno, desde Pedro hasta Francisco, ¿cuántos han podido contra los intereses del poder temporal? Es esta atemporalidad la que nos martiriza, esta cíclica lucha por el poder y la cuasi obligación de tomar partido. Porque al parecer todo el mundo tiene que tener una opinión sobre todas las noticias, y elegir un bando; «prohibido ser tibio».
Ya advertía Simone Weil que aquí reside el gen totalitario de la lucha partidaria, donde se busca imponerse al otro y silenciarlo. Historia cíclica de nunca acabar, desde que las historiara por primera vez Tucídides. Pasa en todas las sociedades, en todos los gobiernos, en las organizaciones familiares, en las agrupaciones de amigos, en las directivas de padres de familia en los colegios, en el colegio cardenalicio.
En los próximos días surgirán candidatos al trono de San Pedro, y todo el mundo —no exagero— dirá «yo quisiera que salga tal». Esto con base en intereses, sesgos y gustos que ya llevamos marcados. Usualmente, primero viene lo que queremos, después lo justificamos, y es difícil rectificar si nos equivocamos. Yo todavía no conozco a los candidatos, y ni siquiera soy católico creyente —aunque soy, inevitablemente, por la cultura en la que me crié, católico cultural—, pero me gustaría que sea alguien que siga denunciando lo que pasa en Gaza, o alguien que no se calle con los casos de pedofilia, o que sea otro latinoamericano. Francisco fue el primer Papa americano, el primero no europeo en casi trece siglos, también el primero jesuita. Lo más probable entonces es que ni los jesuitas ni América repitan, que Europa o los conservadores vuelvan a la carga. Abro Polymarket, sitio de apuestas online con criptomonedas —mezcla de todas las adicciones de nuestra era: el internet, la innovación financiera y la manía de apostar por absolutamente todo—, y compruebo que lo que pienso es la tendencia. Las chances de que sea un europeo están en 59%; 22% para Asia; 15% para África; el saldito restante se lo dividen Norteamérica, Sudamérica, Oceanía y no new Pope in 2025. ¿Habrá campo para una sorpresa? De esas como la de elegir un Papa argentino y jesuita, o como la de Fujimori, que empezó la carrera con menos de 1% en las encuestas y terminó ganándole la segunda vuelta a un Mario Vargas Llosa que llegaba como claro favorito.
Menos mal perdió Vargas Llosa. De lo contrario, pudo haber perdido su libertad debiendo favores y deberes, o pudo haber sido víctima de esa tradición romana que tiene Perú de sacrificar a sus jefes máximos. Aunque el derecho demanda presunción de inocencia hasta que se demuestre culpabilidad, las mañas de hoy obligan a pensar que todo político es culpable hasta que pruebe su inocencia; es lo que cualquiera apostaría «sin mirar». Admirable costumbre esa de enjuiciar a todos los presidentes, lo que previene el caudillismo y el totalitarismo.
Esta era una de las obsesiones de Vargas Llosa, crítico del autoritarismo, el caudillismo, el fanatismo, la lucha partidista. El presidente francés, Macron, expresó que, “con su obra, opuso la libertad al fanatismo, la ironía a los dogmas, un ideal férreo ante las tormentas del siglo”. De todas partes del globo llovieron condolencias, homenajes y reportajes por la partida del escribidor, sobre todo en el mundo en español y el mundo en francés. “Ilustre peruano de todos los tiempos”, dijeron desde la Presidencia del Perú. El presidente francés hizo un “homenaje a un genio que tenía aquí una patria”; “fue de Francia —dijo—, por la Academia, por su amor a nuestra literatura y a lo universal”.
Y es que Vargas Llosa fue el único escritor en español en entrar a la Academia Francesa, el primero en hacerlo sin que su obra esté escrita en francés, y también el primer Nobel de Literatura de la Académie. Qué premio para Vargas Llosa, que amó Francia y soñó con París antes de conocerlas. Lo dijo y lo repitió varias veces. Anhelaba —como la gran mayoría de artistas latinoamericanos y “desde niño” como diría Rubén Darío— irse a vivir a París, la capital y el centro del arte y la literatura mundial del siglo pasado.
La atracción parisina la resumen en el primer episodio de la serie El simpatizante (en Max, basada en el libro del mismo nombre de Viet Thanh Nguyen). Año 1975, Vietnam: cae Saigón a manos de los comunistas del norte, huyen los norteamericanos y, con ellos, los locales que pueden. La hija del general de los ejércitos del sur, de camino al avión que los iba a llevar a los Estados Unidos, exclama: “¿Por qué no podemos irnos a París?” La atracción parisina era la otrora atracción de Atenas, Alejandría, Roma, Bagdad, Florencia, Ginebra, Viena; la de Nueva York en nuestros días. John Lennon, consultado en la década del 70 por su mudanza a New York City, respondió: “Si hubiera vivido en la antigüedad, habría vivido en Roma”. Vargas Llosa pensaba que no podía «hacerse» un escribidor de verdad sin vivir en París, y así lo hizo. Allá llegó a los 23 años en 1959 y fue “más feliz, o menos infeliz, que en ninguna otra parte”.
Con motivo de su ingreso a la Academia francesa, Alfaguara/Penguin Random House publicó una colección de textos sobre la cultura francesa llamada Un bárbaro en París. La tenía a mano cuando me enteré de su muerte (a las pocas horas), y no hay mejor homenaje que leerlo y compartirlo.
Ahora bien, el tipo aprovechaba cada resquicio para respirar libertad. Lo hizo incluso en textos sobre otros autores, como el que leemos a continuación sobre Albert Camus, también Nobel de Literatura. El texto —del que leemos unos cuantos extractos— es una reivindicación de críticas que le había hecho antes. Quince años después de la muerte de Camus (1913-1960), en mayo de 1975, a los pocos días de la caída de Saigón, escribe Vargas Llosa en Lima, pero con la mente puesta en París, este texto que fue publicado por primera vez en diciembre del 75 en la revista mexicana Plural, dirigida entonces por otro Nobel de Literatura, Octavio Paz, quien alguna vez escribió: “París, capital de la cultura latinoamericana”.
Vargas Llosa es un ejemplo de la libertad para cambiar de opinión. Así pasó en el espectro político de la izquierda a la derecha, del marxismo al liberalismo, decepcionado, como muchos otros intelectuales de su época, por los abusos de los regímenes socialistas. Camus fue uno de esos desilusionados, lo que le costó muchas críticas y, como a otros tantos, lo obligó a tomar partido. Vargas Llosa dice, en el ensayo que abre la colección: “La polémica entre Sartre y Camus sobre los campos de concentración en la URSS me produjo un prolongado trauma ideológico, que continuó resonando en mi memoria mucho tiempo, como un fermento activo e inquietante, al punto que, treinta años después de haberle dado la razón a Sartre, terminé dándosela a Camus”.
Como Vargas Llosa, Camus fue un intelectual de intensa actividad política, pero cuando estalló la guerra de independencia de Argelia, donde había nacido, impedido emocional e intelectualmente de tomar un bando, terminó siendo marginado por todos sus coterráneos, los unos acusándolos de los crímenes de los otros. En París, Vargas Llosa fue un provinciano, como Camus fue allá también «un bárbaro», y un outsider —y lo mismo Francisco en Roma—, y ese mestizaje cultural le dio la capacidad de ver las cosas desde varios ángulos.
Vuelvo a la Sudamérica de 1975, entonces tomada por célebres dictaduras, y al texto que nos incumbe. No perdona Vargas Llosa la oportunidad para aplicar las palabras de Camus sobre otros tiempos y otros lugares a Pinochet, Banzer, Somoza, Mao y Fidel, porque los mismos crímenes se cometen en ambas aceras. Inevitables son los ecos a los textos que tenemos de Simone Weil —“el único gran espíritu de nuestro tiempo”, según Camus— y al tema con el que venimos vuelteando, que acabará pronto o no acabará nunca. Y es que agruparnos en tribus, tomar partido, y competir para imponer nuestra forma de ver la vida lo llevamos escrito en nuestros genes. Desprendernos de los sesgos y los dogmas que nos consumen es quizás la gran tarea, no sólo de nuestro tiempo, sino de todos los tiempos políticos. Puedo decir que la lectura ha sido, para mí, el mejor remedio para curar la resaca moral cada vez que me emborracho de autoritarismo, idealismo o tribalismo.
Cierro con el inicio del discurso de aceptación del Nobel de Vargas Llosa: “Aprendí a leer a los cinco años, en la clase del hermano Justiniano, en el Colegio de la Salle, en Cochabamba (Bolivia). Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida”.
Ensayo: Albert Camus y la moral de los límites
> Extractos
Publicado por primera vez en 1975
Hace unos veinte años, Albert Camus era un autor de moda y sus dramas, ensayos y novelas ayudaban a muchos jóvenes a vivir. Muy influido por Sartre, a quien entonces seguía con pasión, leí en esa época a Camus sin entusiasmo, e, incluso, con cierta impaciencia por lo que me parecía su lirismo intelectual. Más tarde, con motivo de la aparición póstuma de los Carnets (1962 y 1964) escribí un par de artículos en los que, ligereza que ahora me sonroja, afirmaba que la obra de Camus había sufrido eso que, con fórmula de Carlos Germán Belli, podríamos llamar “encanecimiento precoz”. Y, a partir de la actitud de Camus frente al drama argelino —actitud que conocía mal, por la caricatura que habían hecho de ella sus adversarios y no por los textos originales de Camus— me permití incluso alguna ironía en torno a la imagen del justo, del santo laico, que algunos devotos habían acuñado de él.
No volví a leer a Camus hasta hace algunos meses, cuando, de manera casi casual, con motivo de un atentado terrorista que hubo en Lima, abrí de nuevo L'homme révolté, su ensayo sobre la violencia en la historia, que había olvidado por completo (o que nunca entendí). Fue una revelación. Ese análisis de las fuentes filosóficas del terror que caracteriza a la historia contemporánea me deslumhró por su lucidez y actualidad, por las respuestas que sus páginas dieron a muchas dudas y temores que la realidad de mi país provocaba en mí y por el aliento que fue descubrir que, en varias opciones difíciles de política, de historia y de cultura, había llegado por mi cuenta, después de algunos tropezones, a coincidir enteramente con Camus. En todos estos meses he seguido leyéndolo y esa relectura, pese a inevitables discrepancias, ha trocado lo que fue reticencia en aprecio, el desaire de antaño en gratitud. En unos brochazos toscos, me gustaría diseñar esta nueva figura que tengo de Camus.
Pienso que para entender al autor de L'Etranger es útil tener en cuenta su triple condición de provinciano, de hombre de la frontera y miembro de una minoría. Las tres cosas contribuyeron, me parece, a su manera de sentir, de escribir y de pensar. Fue un provinciano en el sentido cabal de la palabra, porque nació, se educó y se hizo hombre muy lejos de la capital, en lo que era entonces una de las extremidades remotas de Francia: África del Norte, Argelia. Cuando Camus se instaló definitivamente en París tenía cerca de treinta años, es decir, era ya, en lo esencial, el mismo que sería hasta su muerte...
[...]
Camus fue un hombre de la frontera, porque nació y vivió en ese borde tenso, áspero, donde se tocaban Europa y África, Occidente y el Islam, la civilización industrializada y el subdesarrollo. Esa experiencia de la periferia le dio a él, europeo, respecto de su propio mundo, de un lado, una adhesión más intensa que la de quien, por hallarse en el centro, mide mal o no ve la significación de la cultura a la que pertenece, y de otro, una intranquilidad, una conciencia del peligro, una preocupación por el debilitamiento de las bases mucho mayor que la de quien, precisamente porque se halla lejos de la frontera, puede despreocuparse de esos problemas, o, incluso, socavar suicidamente el suelo en que se apoya.
[...]
La Europa que Camus defiende, aquella que quisiera salvar, vigorizar, ofrecer como modelo al mundo, es la Europa de un pagano moderno y meridional, que se siente heredero y defensor de valores que supone venidos de la Grecia clásica: el culto de la belleza artística y el diálogo con la naturaleza, la mesura, la tolerancia y la diversidad social, el equilibrio entre el individuo y la sociedad, un democrático reparto de funciones entre lo racional y lo irracional en el diseño de la vida y un respeto riguroso de la libertad. De esta utopía relativa (como él la llamó) han sido despedidos, por lo pronto, el cristianismo y el marxismo. Camus siempre fue adversario de ambos porque, a su juicio, uno y otro, por razones distintas, rebajaban la dignidad humana. Nada lo indignaba tanto como que críticos católicos o communistas lo llamaran pesimista. En una conferencia de 1948, en la Sala Pleyel, les respondió con estas palabras:
“¿Con qué derecho un cristiano o un marxista me acusa de pesimista? No he sido yo quien ha inventado la miseria de la criatura, ni las terribles formulas de la maldición divina. No he sido yo quien gritó Nemo bonus o proclamó la condenación de los niños sin bautismo. No he sido yo quien dijo que el hombre era incapaz de salvarse por sí mismo y que, en el fondo de su bajeza, no tenía otra esperanza que la gracia de Dios. ¡Y en cuanto al famoso optimismo marxista! Nadie ha ido tan lejos en la desconfianza respecto del hombre como los marxistas, y, por lo demás, ¿acaso las fatalidades económicas de este universo no resultan todavía más terribles que los caprichos divinos?”
Esta filosofía humanista no acepta el infierno porque piensa que el hombre ha padecido ya todos los castigos posibles a lo largo de la historia y sí admite el paraíso pero a condición de realizarlo en este mundo. Lo humano es, para él, una totalidad donde cuerpo y espíritu tienen las mismas prerrogativas, donde está terminantemente prohibido por ejemplo, que la razón o la imaginación se permitan una cierta superioridad sobre los sentidos o los músculos. (Camus, que fue un buen futbolista, declaró alguna vez: “Las mejores lecciones de moral las he recibido en los estadios”). Nunca desconfió de la razón, pero —y la historia de nuestros días ha confirmado sus temores— sostuvo siempre que si a ella sola se la asignaba la función de explicar y orientar al hombre, el resultado era lo inhumano. Por éso prefirió referirse a los problemas sociales de una manera concreta antes que abstracta. En el reportaje sobre los kabilas que hizo en 1939, cuando era periodista, escribió: “Siempre constituye un progreso que un problema político quede reemplazado por un problema humano”. Vivió convencido de que la política era sólo una provincia de la experiencia humana, que ésta era más ancha y compleja que aquella, y que si (como, por desgracia, ha pasado) la política se convertía en la primera y fundamental actividad, a la que se subordinaban todas las otras, la consecuencia era el recorte o el envilecimiento del individuo.
[...]
¿Qué era lo que Camus se empeñó en preservar del ejemplo de esa Grecia, que, en su caso, es tan subjetiva y personal como fue la Grecia de Rubén Darío y de los modernistas? Respondió a esta pregunta en uno de los ensayos de L'Eté:
“Rechazar el fanatismo, reconocer la propia ignorancia, los límites del mundo y del hombre, el rostro amado, la belleza, en fin, he ahí el campo donde podemos reunirnos con los griegos”.
Rechazar el fanatismo, reconocer la propia ignorancia, los límites del mundo y del hombre: Camus postula esta propuesta en plena guerra fría, cuando el mundo entero era escenario de una pugna feroz entre fanatismos de distinto signo, cuando las ideologías de derecha y de izquierda se enfrentaban con el declarado propósito de conquistar la hegemonía y destruir el adversario.
“Nuestra desgracia —escribiría Camus en 1948— es que estamos en la época de las ideologías y de las ideologías totalitarias, es decir, tan seguros de ellas mismas, de sus razones imbéciles o de sus verdades estrechas, que no admiten otra salvación para el mundo que su propia dominación. Y querer dominar a alguien o a algo es ambicionar la esterilidad, el silencio o la muerte de ese alguien”.
Este horror del dogma, de todos los dogmas, es un fuego que llamea en el corazón mismo del pensamiento de Camus, el fundamento de su concepción de la libertad. Su convicción de que toda teoría que se presenta como absoluta —por ejemplo el cristianismo o el marxismo— acaba tarde o temprano por justificar el crimen y la mentira lo llevó a desarrollar esa moral de los límites, que es, sin duda, la más fértil y valiosa de sus enseñanzas. ¿En qué consiste? Él respondió así:
“En admitir que un adversario puede tener razón, en dejarlo que se exprese y en aceptar reflexionar sobre sus argumentos” (febrero de 1947).
A un periodista que le preguntaba en 1949 cuál era su posición política, le repuso:
“Estoy por la pluralidad de posiciones. ¿Se podría organizar un partido de quienes no están seguros de tener razón? Ese sería el mío”.
No eran meras frases, una retórica de la modestia para lograr un efecto sobre un auditorio. Camus dio pruebas de la honestidad con que asumía esa actitud relativista y flexible, y así, por ejemplo, luego de polemizar con François Mauriac sobre la depuración que se llevaba a cabo en Francia, a la Liberación, contra los antiguos colaboradores de Alemania, humildemente, tomó la iniciativa, pasado algún tiempo, de proclamar que era él quien se había equivocado y que Mauriac había tenido razón al deplorar los excesos que esa política cometió. “Aquellos que pretenden saberlo todo y resolverlo todo acaban siempre por matar,” le recordó a Emmanuel d'Astier, en 1948.
Decir que Camus fue un demócrata, un liberal, un reformista, no serviría de gran cosa, o, más bien, sería contraproducente, porque esos conceptos han pasado —y ésa es, hay que reconocerlo, una de las grandes victorias conseguidas por las ideologías totalitarias—, en el mejor de los casos, a definir la ingenuidad política, y, en el peor, a significar las máscaras hipócritas del reaccionario y el explotador. Es preferible tratar de precisar qué contenido tuvieron en su caso esas posiciones. Básicamente, en un rechazo frontal del totalitarismo, definido éste como un sistema social en el que el ser humano viviente deja de ser fin y se convierte en instrumento. La moral de los límites es aquella en la que desaparece todo antagonismo entre medios y fines, en la que son aquéllos los que justifican a éstos y no al revés. En un editorial de Combat, en la euforia reciente de la Liberación de París, Camus expresó con claridad lo que lo oponía a buena parte de sus compañeros de la Resistencia:
“Todos estamos de acuerdo sobre los fines, pero tenemos opiniones distintas sobre los medios. Todos deseamos con pasión, no hay duda, y con desinterés, la imposible felicidad de los hombres. Pero, simplemente, hay entre nosotros quienes creen que uno puede valerse de todo para lograr esa felicidad y hay quienes no lo creen así. Nosotros somos de estos últimos. Nosotros sabemos con qué rapidez los medios se confunden con los fines y por eso no queremos cualquier clase de justicia... Pues se trata, en efecto, de la salvación del hombre. Y de lograrla, no colocándose fuera de este mundo, sino dentro de la historia misma. Se trata de servir la dignidad del hombre a través de medios que sean dignos dentro de una historia que no lo es”.
El tema del totalitarismo, del poder autoritario, de los extremos de demencia a que puede llegar el hombre cuando violenta esa moral de los límites acosó toda su vida a Camus. Inspiró tres de sus obras de teatro — Calígula, El estado de sitio, y Los justos—, el mejor de sus ensayos, El hombre rebelde, y su novela La peste. Basta echar una mirada a la realidad de hoy para comprender hasta qué punto la obsesión de Camus con el terrorismo de Estado, la dictadura moderna, fue justificada y profética. Estas obras son complementarias, describen o interpretan diferentes aspectos de un mismo fenómeno.
En Calígula, es el vértice de la pirámide quien ocupa la escena, ese hombrecillo banal al que, de pronto, la ascensión al poder convierte en Dios. El poder en libertad tiene su propia lógica, es una máquina que una vez puesta en funcionamiento no para hasta que todo lo somete o destruye. Dice Calígula: “Por lo demás, he decidido ser lógico, y, como tengo el poder, van ustedes a ver lo que les costará la lógica. Exterminaré a los contradictores y a las contradicciones”. Y en otro momento: “Acabo de comprender la utilidad del poder. Él permite lo imposible. Hoy, y por todo el tiempo que venga, mi libertad no tendrá fronteras”. Esas palabras, ¿no hubieran podido decirlas, en el momento que se estrenó la pieza, Hitler, Stalin, Mussolini o Franco? ¿No tendrían derecho a decirlas, hoy, Pinochet, Banzer, Somoza, y, en la otra frontera, Mao, Fidel, Kim Il-Sung? También la libertad de esos semidioses carece de fronteras, también ellos pueden lograr lo imposible, conseguir la unanimidad social y materializar la verdad absoluta mediante el expediente rápido de exterminar a “los contradictores y a las contradicciones”.
[...]
El Hombre Rebelde es un análisis del espeluznante proceso teórico que ha conducido al nacimiento de las filosofías del totalitarismo, es decir los mecanismos intelectuales por los que el Estado moderno ha llegado a darle al crimen y a la esclavitud una justificación histórica. El nazismo, el fascismo, el anarquismo, el socialismo, el comunismo, son los personajes de este deslumbrante drama, en el que vemos cómo, poco a poco, en una inversión casi mágica, las ideas de los hombres se emancipan de pronto de quienes las producen para, constituidas como una realidad autónoma, consistente y belicosa, precipitarse contra su antiguo amo para sojuzgarlo y destruirlo.
La tesis de Camus es muy simple: toda la tragedia política de la humanidad comenzó el día en que se admitió que era lícito matar en nombre de una idea, es decir el día en que se consintió en aceptar esa monstruosidad: que ciertos conceptos abstractos podían tener más valor e importancia que los seres concretos de carne y hueso.
Los Justos es una obra de teatro, de naturaleza histórica, sobre un grupo de hombres que fascinó a Camus y cuyo pensamiento y hazañas (si se puede llamarlas así) constituyen también la materia de uno de los capítulos más emocionantes de L'homme révolté: esos terroristas rusos de comienzos de siglo, desprendidos del partido socialista revolucionario, que practicaban el crimen político de una manera curiosamente moral: pagando con sus propias vidas las vidas que suprimían. Comparados a quienes vendrían después, a los asesinos por procuración de nuestros días, a esos verdugos filósofos que irritaban tanto a Camus (“... tengo horror de esos intelectuales y de esos periodistas, con quienes usted se solidariza, que reclaman o aprueban las ejecuciones capitales, pero que se valen de los demás para llevar a cabo el trabajo” le dijo a Emmanuel d'Astier en su polémica), los justos resultaban en cierto modo dignos de algún respeto: su actitud significaba que tenían muy en alto el valor de la vida humana. El precio de matar, para ellos era caro: morir.
En un artículo en La table ronde, titulado muy gráficamente, Los homicidas delicados, Camus resumió así lo que sería más tarde el tema de Los Justos y de El Hombre rebelde: “Kaliayev, Voinarovski y los otros creían en la equivalencia de las vidas. Lo prueba el que no pongan ninguna idea por encima de la vida humana, a pesar de que matan por una idea. Para ser exacto, viven a la altura de la idea. Y, de una vez por todas, la justifican encarnándola hasta la muerte”. Nos hallamos, pues, ante una concepción si no religiosa por lo menos metafísica de la rebelión. Después de ellos vendrán otros hombres, que, animados por la misma fe devoradora, juzgarán sin embargo que esos métodos son sentimentales y rechazarán “la opinión de que cualquier vida es equivalente a cualquier otra. Ellos, en cambio, pondrán por encima de la vida humana una idea a la cual, sometidos de antemano, decidirán, con total arbitrariedad, someter también a los otros. El problema de la rebelión ya no se resolverá de manera aritmética según el cálculo de probabilidades. Frente a una futura realización de la idea, la vida humana puede ser todo o nada. Mientras más grande es la fe que el calculador vuelca en esta realización, menos vale la vida humana. En el límite, ella no vale nada. Y hoy hemos llegado al límite, es decir al tiempo de los verdugos filósofos”. En Los Justos, el terrorista irreprochable, Stepan, proclama, en las antípodas de Camus: “Yo no amo la vida, sino la justicia, que está por encima de la vida”. ¿No es esta frase algo así como la divisa, hoy día, de todas las dictaduras ideológicas de izquierda y de derecha que existen sobre la tierra?
Sería injusto creer que el reformismo de Camus se contentaba con postular una libertad política y un respeto de los derechos del individuo a la discrepancia, olvidando que los hombres son también víctimas de otras «pestes», tanto o más atroces que la opresión. Camus sabía que la violencia tiene muchas caras, que ella también se aplica, y con qué crueldad, a través del hambre, de la explotación, de la ignorancia, que la libertad política vale poca cosa para alguien a quien se mantiene en la miseria, realiza un trabajo animal o vive en la incultura...
[...]
En este tiempo en que, un poco en todas partes, vemos a las minorías —religiosas, culturales, políticas— amenazadas de desaparición o, empeñadas en un combate difícil por sobrevivir, hay que destacar la vigencia de esta posición. No hay duda que, así como en el pasado libró batallas por los kabilas de Argelia o los grupos libertarios de Cataluña, hoy, en nuestros días, los vascos de España, los católicos de Irlanda del Norte o los kurdos del Irak, hubieran tenido en él a un decidido valedor.
[...]
El poder, todo poder, aun el más democrático y liberal del mundo, tiene en su naturaleza los germenes de una voluntad de perpetuación que, si no se controlan y combaten, crecen como un cáncer y culminan en el despotismo, en las dictaduras.
Este peligro, en la época moderna, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología es un peligro mortal: nuestra época es la época de las dictaduras perfectas, de las policías con computadoras y psiquiatras. Frente a esta amenaza que incuba todo poder se levanta, como David frente a Goliat, un adversario pequeño pero pertinaz: el creador. Ocurre que en él, por razón misma de su oficio, la defensa de la libertad es no tanto un deber moral como una necesidad física, ya que la libertad es requisito esencial de su vocación, es decir, de su vida...
Cita a:

Viene de:

Complementar con:

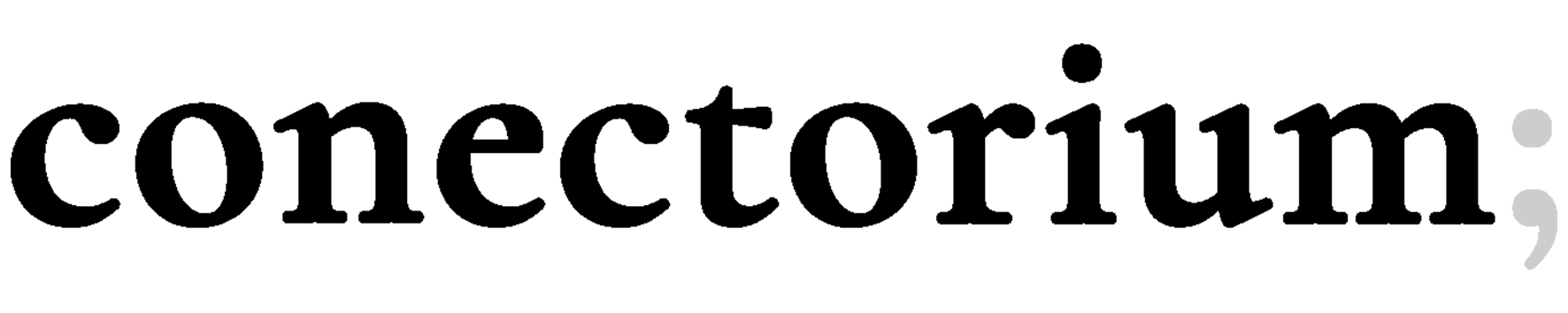
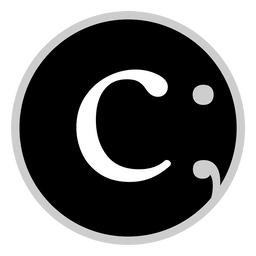
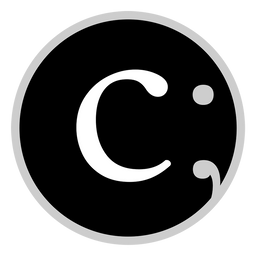
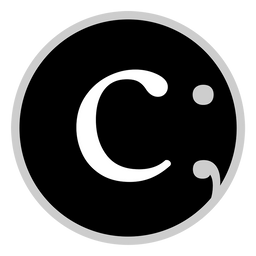
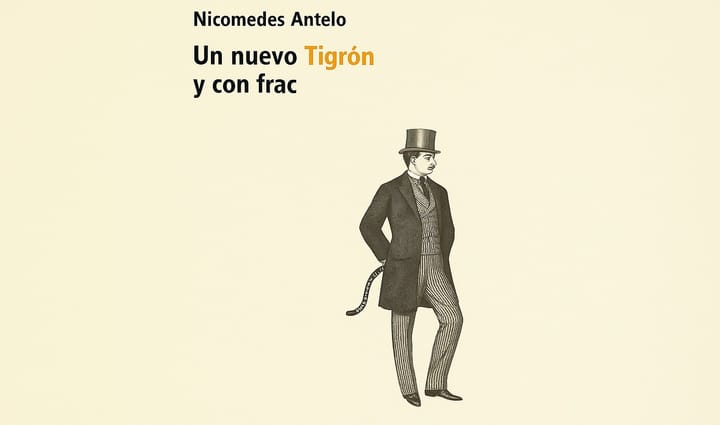


Comments ()