Deleyre, Voltaire y el fanatismo
Fanatismo es el efecto de una falsa conciencia que somete la religión a los caprichos de la imaginación y a los desvaríos de las pasiones. Basta que un pueblo sea encantado por unos cuantos impostores, la seducción multiplicará los prodigios, y todo el mundo se perderá para siempre.

Alexandre Deleyre fue un traductor, ensayista y literato francés. No goza de la fama póstuma de sus coterráneos contemporáneos de la Ilustración, aunque algo de ella sí tuvo en vida. Rousseau fue su amigo, Montesquieu su maestro, y Voltaire tomó parte de sus textos.
Cuando Diderot y d'Alembert se embarcan en la gran aventura literaria de la Enciclopedia (formalmente: Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers), reciben de Deleyre el artículo sobre el fanatismo, el problema que había arrastrado a su patria y su continente a siglos de guerras de religión. El tipo se clavó poco más de 11.000 palabras, entre 45 y 60 minutos de lectura, sin el tiempo que uno se da para cavilar y distraerse, aunque dando motivos de sobra, porque su letra es filudísima.
Cuando Voltaire juntó en un solo lugar todas sus obras y todos sus artículos «alfabéticos» en su Diccionario filosófico, tomó prestadas poco más de 1.600 palabras de Deleyre, párrafos completos —aunque reordenados—, para la primera sección de su artículo sobre el Fanatismo. Voltaire, que toda su vida escribió sobre este tema y la tolerancia, que escribió sin parar sobre lo que quiso, y que lo hizo con filo y sin miedo a los ofendiditos ni a la censura, decidió —y con razón— que estas palabras ya provocaban el impacto suficiente.
Ensayo: Fanatismo
Publicado originalmente en la primera edición de la Enciclopedia, en 1751; edición condensada publicada por Voltaire.
Esta lectura es parte de los bonus tracks de nuestra serie y libro físico Alabanza y Menosprecio de la Libertad y la Democracia.
Fanatismo. Es el efecto de una falsa conciencia que somete la religión a los caprichos de la imaginación y a los desvaríos de las pasiones.
Generalmente surge cuando los legisladores tuvieron una visión demasiado estrecha, o porque sobrepasaron los límites que ellos mismos se fijaron. Sus leyes no se hicieron más que para una sociedad elegida. Extendidas por fervor religioso a todo un pueblo, y transportadas por ambición de un clima a otro, las leyes debían haberse cambiado y adaptado a las circunstancias de los lugares y los pueblos. Pero ¿qué pasó? Que ciertos espíritus de carácter parecido al del pequeño rebaño para el que fueron hechas las recibieron con el mismo calor, y en vez de ceder una letra, se convirtieron en sus apóstoles e incluso en sus mártires. Los otros, por el contrario, menos ardientes, o más apegados a los prejuicios de su educación, lucharon contra el nuevo yugo, y no consintieron en abrazarlo hasta que fuera suavizado; y de ahí el cisma entre los rigoristas y los moderados, que los pone a todos furiosos: a unos por la servidumbre y a otros por la libertad.
Imaginemos una inmensa rotonda, un panteón con mil altares; y, colocado en medio de la cúpula, figurémonos un devoto de cada secta, extinta o existente, a los pies de la divinidad que honra a su manera, en todas las formas bizarras que la imaginación ha podido crear. A la derecha, un contemplativo tendido en una estera, ombligo al aire, esperando que la luz celeste venga a investir su alma. A la izquierda, un energúmeno postrado que golpea su frente contra la tierra para hacer brotar la abundancia. Allá, un saltimbanqui que baila sobre la tumba de aquel a quien invoca. Acá, un penitente inmóvil y mudo como la estatua ante la que se humilla. Uno muestra lo que el pudor oculta, porque Dios no se avergüenza de su semejanza; otro cubre incluso su rostro, como si el obrero sintiera horror por su obra. Otro le da la espalda al sur, porque ése es el viento del diablo; otro extiende los brazos hacia el oriente, donde Dios muestra su rostro radiante. Jovencitas en lágrimas magullan su carne aún inocente para apaciguar al demonio de la lujuria, por medios capaces de irritarlo; otras, en una postura completamente opuesta, solicitan los acercamientos de la Divinidad. Un joven, para amortiguar el instrumento de la virilidad, se ata anillos de hierro de un peso proporcional a su fuerza; otro detiene la tentación en su origen mediante una amputación completamente inhumana, y cuelga en el altar los despojos de su sacrificio.
Veámoslos a todos salir del templo, y, llenos del dios que los agita, esparcen el miedo y el engaño sobre la faz de la tierra. Se reparten el mundo entre ellos, y pronto el fuego se enciende por los cuatro extremos; los pueblos escuchan, y los reyes tiemblan. El imperio que el entusiasmo de una sola persona ejerce sobre la multitud que la ve o la escucha, el calor que los espíritus reunidos se comunican entre sí, todos estos movimientos tumultuosos, aumentados por la agitación de cada individuo, causan en poco tiempo un vértigo general. Basta que un pueblo sea encantado por unos cuantos impostores, la seducción multiplicará los prodigios, y todo el mundo se perderá para siempre. El espíritu humano, una vez que ha abandonado los senderos luminosos de la naturaleza, ya no vuelve a ellos; deambula alrededor de la verdad sin encontrar más que destellos de luz, que, mezclándose con el falso brillo con el que lo rodea la superstición, terminan por hundirlo en las tinieblas.
Es espantoso ver cómo la opinión de apaciguar al cielo mediante la masacre, una vez introducida, se ha extendido universalmente en casi todas las religiones, y cómo los motivos de este sacrificio se han multiplicado hasta el punto de que nadie puede escapar al cuchillo. A veces hay que sacrificar a los enemigos al dios Marte, exterminador, como los escitas que degollaban al 1% de sus prisioneros en sus altares, y por esta costumbre de la victoria podemos juzgar la justicia de la guerra — en otros pueblos, la guerra sólo se hacía para tener lo suficiente para proveer a los sacrificios; de suerte que, habiéndose instituido inicialmente, según parece, para expiar los horrores, finalmente sirvieron para justificarlos.
A veces un dios bárbaro demanda como víctimas sólo hombres justos: los getas competían por el honor de llevar los deseos de su patria a su dios Zalmoxis. El que tenía la feliz suerte de ser destinado al sacrificio era lanzado a fuerza de brazos sobre unas lanzas empinadas. Si recibía un golpe mortal al caer sobre las picas, era un buen augurio para el éxito de la negociación y para el mérito del diputado; pero, si sobrevivía a su herida, era un villano con quien el dios no tenía ningún trato.
A veces los dioses piden de vuelta la vida que acaban de donar a los niños: una justicia hambrienta de sangre de la inocencia, dice Montaigne. A veces es la sangre más cara: los cartagineses sacrificaban sus propios hijos a Saturno, como si el tiempo no los devorara lo suficientemente pronto. A veces es la sangre más hermosa: la misma Amestris que hizo clavar en la tierra a doce hombres vivos para obtener de Plutón, mediante esta ofrenda, una vida más larga, esta Amestris sacrifica incluso también a esta divinidad insaciable catorce niños pequeños de las casas más importantes de Persia, porque los sacerdotes siempre han hecho comprender a los hombres que deben ofrecer en el altar lo más preciado que tienen. Es sobre este principio que, en algunas naciones, se sacrificaban a los primogénitos, quienes, entre otras cosas, eran rescatados con ofrendas que eran más útiles para los ministros del sacrificio. Esto es, sin duda, lo que implantó en Europa la práctica de varios siglos de consagrar al celibato a los niños a partir de los cinco años, y la de encerrar en el claustro a los hermanos del príncipe heredero, mientras en el Asia los degollaban.
A veces es la sangre más pura: ¿no hay indios que se muestran hospitalarios con todos los hombres, y que se empeñan en matar a cualquier extranjero virtuoso o erudito que pase por su tierra, para que sus virtudes y talentos permanezcan con ellos? A veces es la sangre más sagrada: entre la mayoría de los idólatras, son los sacerdotes los que hacen de verdugos en el altar; y los siberianos matan a los sacerdotes para enviarlos al otro mundo a rezar por el pueblo.
Pero aquí hay otros furores y otros espectáculos. Toda Europa pasa al Asia por un camino inundado con la sangre de los judíos, que se degüellan para no caer en el hierro de sus enemigos. Esta epidemia despobló la mitad del mundo habitado: reyes, pontífices, mujeres, niños y ancianos se rindieron al vértigo sagrado que hizo que innumerables naciones se degollaran durante dos siglos sobre la tumba de un Dios de paz. Fue entonces cuando vimos oráculos mentirosos y ermitaños belicosos; monarcas en los púlpitos y prelados en los campamentos; todos los estados perdidos a manos de una gentuza insensata; montañas y mares atravesados; posesiones legítimas abandonadas para volar a conquistas que ya no eran la tierra prometida; la moral corrompida bajo un cielo extranjero; príncipes, después de haber despojado sus reinos para recomprar un país que nunca les había pertenecido, terminaron de arruinarlos para su rescate personal; miles de soldados perdidos bajo varios jefes, sin reconocer a ninguno de ellos, apresurando su derrota con la deserción; y esta enfermedad sólo terminó por dar paso a un contagio aún más horrible.
El mismo espíritu de fanatismo alimentó la furia de las conquistas lejanas: apenas Europa reparó sus pérdidas, el descubrimiento de un nuevo mundo aceleró la ruina del nuestro. África y Europa se agotaron en vano para repoblarlo; enervada la especie por el veneno del oro y del placer, el mundo se encontró desierto, y amenazado de estarlo cada día más por las continuas guerras encendidas en nuestro continente por la ambición de extenderse a esas islas extranjeras.
Contemos ahora los millares de esclavos que el fanatismo hizo, ya en Asia, donde la falta de circuncisión era una mancha de infamia; ya en África, donde el nombre de cristiano era un crimen; ya en América, donde el pretexto del bautismo sofocaba la humanidad. Contemos los millares de hombres que hemos visto perecer en la horca en siglos de persecución, o en guerras civiles a manos de sus conciudadanos, o por sus propias manos por excesiva maceración. Recorramos la faz de la tierra, y después de ver a simple vista tantos estandartes desplegados en nombre de la religión, en España contra los moros, en Francia contra los turcos, en Hungría contra los tártaros; tantas órdenes militares fundadas para convertir a los infieles con la espada, degollándose unos a otros al pie del altar que supuestamente defendían, apartemos la vista de este espantoso tribunal levantado sobre los cadáveres de los inocentes y los desgraciados para juzgar a los vivos como Dios juzgará a los muertos, pero con una balanza muy distinta.
En una palabra, todos los horrores de quince siglos repetidos varias veces en uno solo, pueblos indefensos masacrados al pie de los altares, reyes apuñalados o envenenados, un vasto Estado reducido a la mitad de su tamaño por sus propios ciudadanos, la nación más belicosa y pacífica dividida de sí misma, la espada desenvainada entre hijo y padre, usurpadores, tiranos, verdugos, parricidas y sacrílegos, violando todas las convenciones divinas y humanas con un espíritu religioso: esta es la historia del fanatismo y de sus hazañas.
Continúa en:

Cita a:
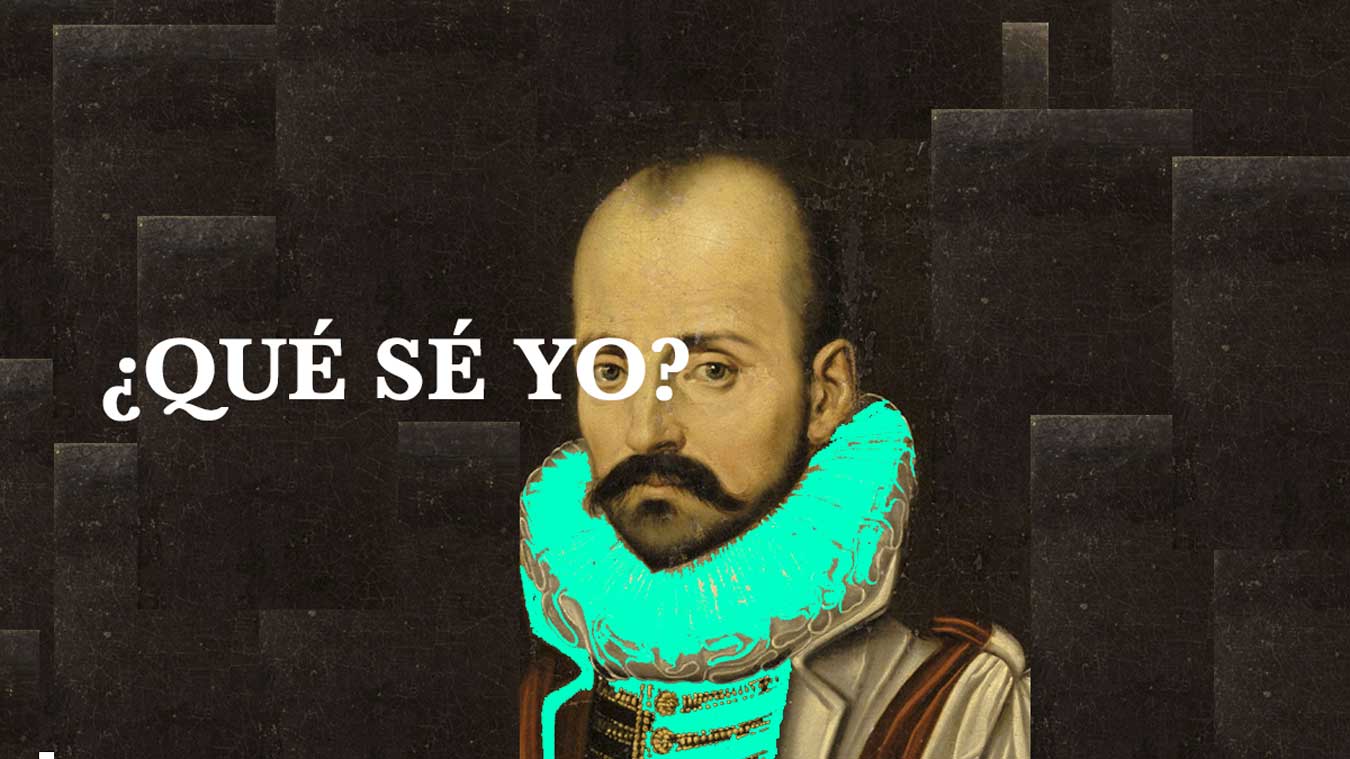
Complementar con:
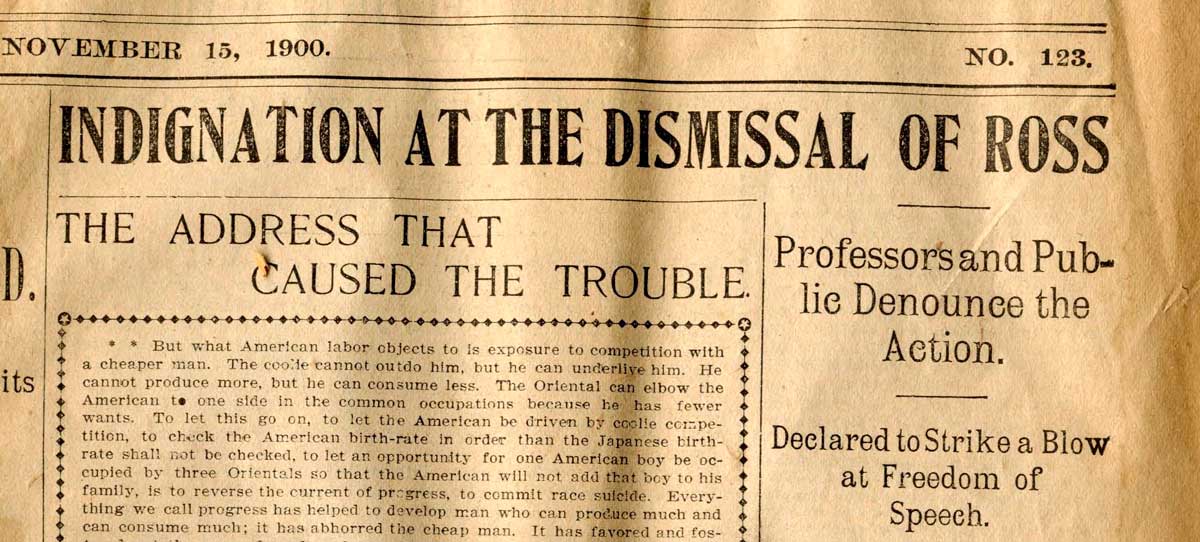

Mencionado en
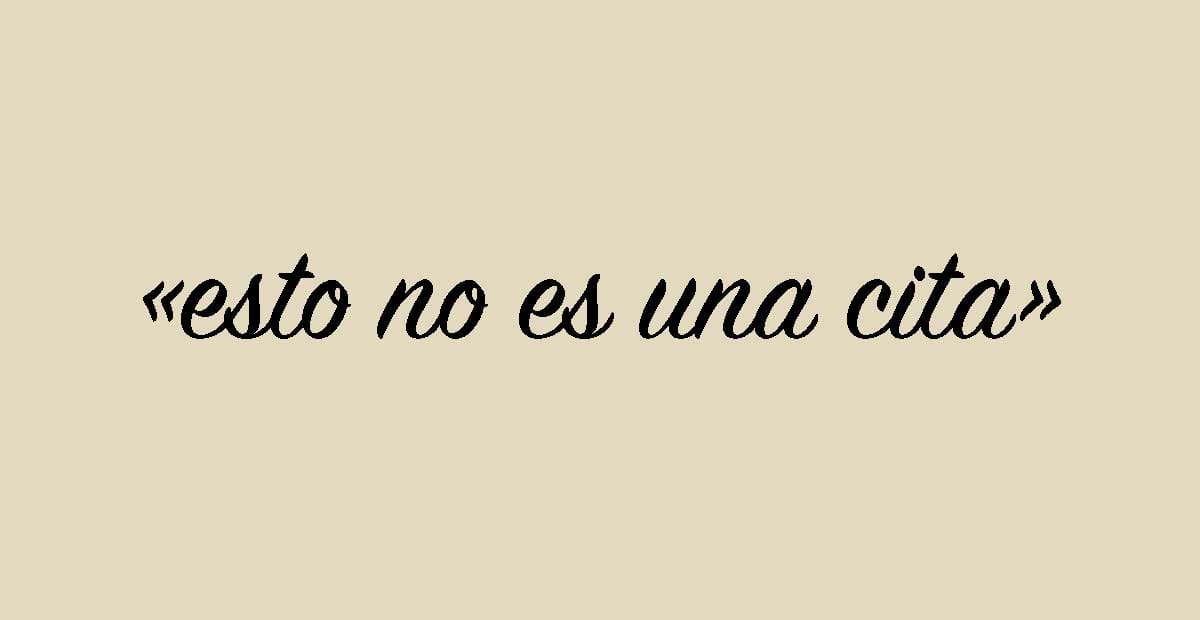

Artículo completo en francés
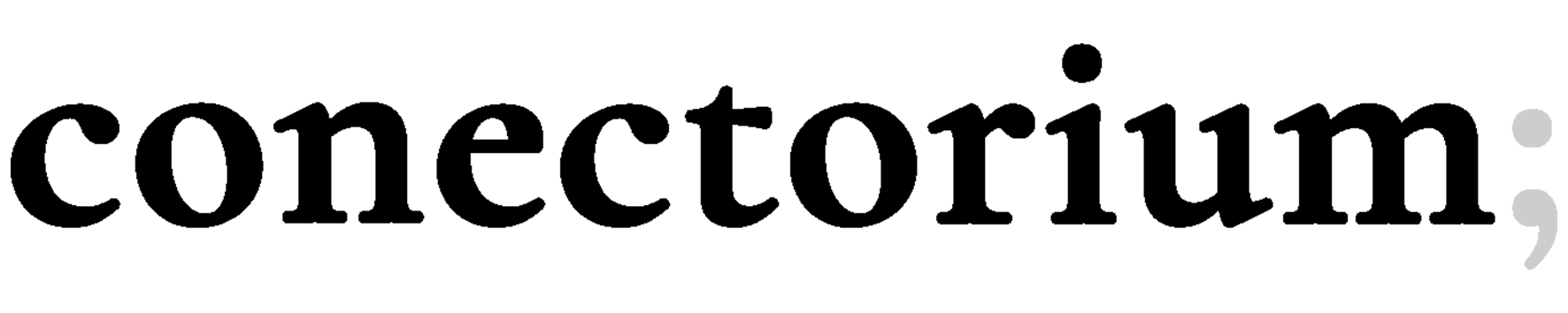
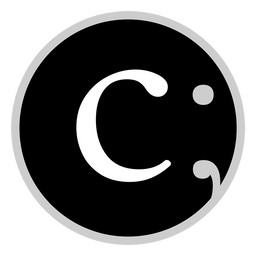
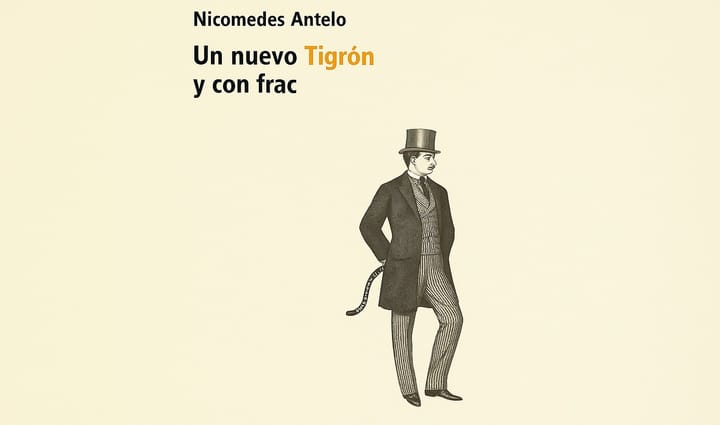


Comments ()