Clarice Lispector: neutro artesanado de vida
Era la gran monotonía de una eternidad que respira. Eso me amedrentaba. El mundo dejaría de amedrentarme solo si yo me convirtiese en el mundo. Si yo fuese el mundo, no tendría miedo. Si la gente es el mundo, la gente se mueve por un delicado radar que sirve de guía.

Clarice Lispector, de familia judía y nacida en la constantemente problemática Ucrania, es una de las autoras más aclamadas de la historia de Brasil. Como toda gran artista, conoció la oscuridad, y la convirtió en luz. En 1963, en medio de una de las peores y más complicadas épocas familiares y sentimentales de su vida—según ella misma afirmó—, escribió la que se considera, por críticos y por ella, la obra que mejor correspondencia tiene con su estilo literario. La Pasión Según G.H. es una de las mejores obras de literatura latinoamericana (no lo digo yo, sino la UNESCO), una genialidad escrita casi de un solo tirón, una catarsis que no tuvo nada que ver con la crisis en la que estaba sumergida.
La novela es una especie un monólogo interno de una tal G.H., residente de Río de Janeiro en un penthouse del que conocía todo a detalle menos el cuarto de la sirvienta, que acababa de renunciar. G. H. se dispone a limpiar el cuarto, que le sorprende por inmaculado, y una sola cosa la saca de sus cabales y hace nacer todo el libro en cuestión: una cucaracha, que es aplastada por inercia, como se aplastan todas las cucarachas. Por inercia también se mueve el texto, donde la última frase de cada sección se convierte en la primera de la siguiente. Entenderá el lector que me sienta encantado por esta obra en la que todo está conectado—literalmente—, y de la que extraigo una sección en la que G. H. “reconocía en la cucaracha lo insípido de aquella vez en que había estado embarazada”, embarazo que terminó en aborto.
El relato, que leemos en la traducción de Alberto Villalba Rodríguez (1988), hace de capítulo final de la serie Sobre el Aborto, diferenciándose de los otros capítulos en que no es un ensayo de reflexión social sino una reflexión individual, con la filosofía como eje transversal. No es una comunicación hacia el mundo sino una comunicación con uno mismo, que es como se cierran todos los libros.
Autora: Clarice Lispector
Novela: La Pasión Según G.H. (1964)
(Extracto)
Neutro artesanado de vida.
Al recordar ese día en que había besado el residuo insípido que hay en la sal de lágrimas, la extrañeza de la habitación se volvió reconocible, como materia ya vivida. Si hasta entonces no había sido reconocida, era porque solo había sido insípidamente vivida por mi más profunda sangre insípida. Yo reconocía la familiaridad de todo. Las figuras en la pared las reconocía con un nuevo modo de mirar. Y también reconocía la vigilancia de la cucaracha. La vigilancia de la cucaracha era viva viviendo, mi propia vida vigilante viviéndose.
Palpé los bolsillos de mi bata, encontré un cigarrillo y fósforos, lo encendí.
Al sol la masa blanca de la cucaracha se estaba volviendo más seca y ligeramente amarillenta. Eso me indicaba que había transcurrido más tiempo del que había imaginado. Una nube cubrió el sol por un instante, y de repente vi la misma habitación sin sol.
No oscura, sino solamente sin luz. Entonces comprendí que la habitación existía por sí misma, que ella no era el calor del sol, que podía también ser fría y tranquila como la luna. Al imaginar su posible noche de luna, respiré profundamente como si entrase en un azud tranquilo. No obstante, sabía que la luna fría tampoco sería la habitación. La habitación existía en sí misma. Era la gran monotonía de una eternidad que respira. Eso me amedrentaba. El mundo dejaría de amedrentarme solo si yo me convirtiese en el mundo. Si yo fuese el mundo, no tendría miedo. Si la gente es el mundo, la gente se mueve por un delicado radar que sirve de guía.
Cuando pasó la nube, el sol volvió a la habitación aún más claro y blanco.
De vez en cuando, durante un leve instante, la cucaracha movía las antenas. Sus ojos continuaban mirándome monótonamente, dos ovarios neutros y fértiles. En ellos reconocía yo mis dos anónimos ovarios neutros. ¡Y no quería, ah, cómo no quería yo!
Había desconectado el teléfono, pero podrían quizá tocar el timbre de la puerta, ¡y quedaría yo libre! ¡La blusa!, que yo había comprado, ellos habían dicho que la mandarían, ¡y entonces tocarían el timbre!
No, no tocarían. Me vería obligada a continuar el reconocer. Y reconocía en la cucaracha lo insípido de aquella vez en que había estado embarazada.
—Me acordé de mí misma andando por las calles al saber que abortaría, doctor, yo que del hijo solo conocía y solo conocería el abortar. Pero al menos estaba conociendo el embarazo. Por las calles sentía dentro de mí al hijo que aún no se movía, mientras me detenía para mirar en los escaparates los maniquíes de cera sonrientes. Y cuando entré en el restaurante y comí, los poros de un hijo devoraban como una boca de pez al acecho. Cuando caminaba, cuando caminaba le llevaba.
Durante las interminables horas en que vagué por las calles reflexionando sobre el aborto, que no obstante ya había decidido con usted, doctor, durante esas horas mis ojos también debían de ser insípidos. En la calle yo no era más que miles de cilios de protozoo neutro batiendo, conocía ya en mí misma el mirar brillante de una cucaracha que fue atrapada por la cintura. Caminaba por las calles, con los labios resecos, y vivir, doctor, era para mí el polo opuesto de un crimen. Embarazo: había sido lanzada en el alegre horror de la vida neutra que vive y se mueve.
Y mientras miraba los escaparates, doctor, con mis labios tan resecos como los de quien no respira por la nariz, mientras contemplaba los maniquíes inmóviles y sonrientes, estaba llena de plancton neutro, y abría la boca, sofocada e inmóvil, bien se lo dije a usted: «Lo que más me incomoda, doctor, es que respiro con dificultad». El plancton me daba mi color, el río Tapajós es verde porque su plancton es verde.
Cuando hubo llegado la noche, yo seguía reflexionando sobre el aborto ya decidido, acostada en la cama con mis miles de ojos facetados espiando la oscuridad, con los labios ennegrecidos de respirar, sin pensar, sin pensar, reflexionando, reflexionando: en aquellas noches toda yo me ennegrecía lentamente de mi propio plancton, tal como amarilleaba la materia de la cucaracha, y mi gradual ennegrecimiento marcaba el tiempo que transcurría. Y todo esto, ¿sería amor por el hijo?
Si lo era, entonces amor es mucho más que amor: el amor antecede al amor: es plancton luchando, y la gran neutralidad viva luchando. Como la vida en la cucaracha atrapada por la cintura.
El miedo que siempre he tenido del silencio con el que la vida se hace. Miedo de lo neutro. Lo neutro era mi raíz más profunda y más viva; yo miré la cucaracha y sabía. Hasta el momento en que vi la cucaracha, siempre había dado un nombre a lo que estaba viviendo, para poder salvarme. Para escapar de lo neutro, había abandonado hacía mucho tiempo el ser por la persona, por la máscara humana. Al humanizarme, me había librado del desierto.
Me había librado del desierto, sí, ¡pero también lo había perdido! Y había perdido asimismo los bosques, y había perdido el aire, y había perdido el embrión dentro de mí. Sin embargo, hela ahí, la cucaracha neutra, sin nombre de dolor o de amor. Su única diferenciación de vida era que debía ser macho o hembra. Yo solo la había imaginado como hembra, pues lo que está ceñido por la cintura es hembra.
Apagué la colilla del cigarrillo que me quemaba ya los dedos, lo apagué en el suelo, minuciosamente, con mi zapatilla, y crucé mis piernas sudorosas, nunca había pensado que las piernas pudiesen sudar tanto. Nosotras dos, las enterradas vivas. Si tuviese valor, enjugaría el sudor de la cucaracha.
¿Sentía ella en sí misma algo equivalente a lo que mi mirada veía en ella? ¿Hasta qué punto se aprovechaba de sí misma y de lo que era? Al menos de algún modo indirecto, ¿sabía que caminaba arrastrándose? ¿O arrastrarse es algo que la gente misma no sabe que está haciendo? ¿Qué sabía yo de aquello que obviamente veían en mí? ¿Cómo sabría si andaba o no con el vientre apoyado en el polvo del suelo? La verdad, ¿carece de testigos? ¿Ser es no saber? Si la persona no mira y no ve, ¿incluso así la verdad existe? La verdad que no se transmite ni a quien ve. ¿Este es el secreto de ser una persona?
Si quisiera, incluso ahora, una vez transcurrido todo, aún puedo impedirme haber visto. Y entonces nunca sabré la verdad por la que estoy intentando pasar nuevamente; ¡aún depende de mí!
Yo miraba la habitación seca y blanca, donde solo veía arenas y arenas de desmoronamiento, unas cubriendo las otras. El minarete donde me hallaba era de oro macizo. Yo estaba en el macizo oro que no acoge. Y necesita ser acogida. Tenía miedo.
—Madre: maté una vida, y no hay brazos que me acojan ahora y en la hora de nuestro desierto, amén. Madre, todo ahora se volvió de oro macizo. Interrumpí una cosa organizada, madre, y eso es peor que matar, eso me hace entrar por una brecha que me mostró, peor que la muerte, que me mostró la vida grosera y neutra amarilleando. La cucaracha está viva, y el ojo de ella es fertilizante, tengo miedo de enronquecer, madre.
Es que mi ronquera de muda ya era una ronquera de quien está gozando de un infierno dulce.
La ronquera de quien está gozando de su placer. El infierno me era dulce, gozaba de aquella sangre blanca que vertía. La cucaracha es verdadera, madre. No es ya una idea de cucaracha.
—Madre, yo solo quise matar, pero mira lo que rompí solamente: ¡rompí un envoltorio! Matar también está prohibido porque se rompe el envoltorio duro y solo queda la vida pastosa. De dentro del envoltorio está saliendo un corazón grueso y blanco y vivo como pus, madre, bendita seas entre las cucarachas, ahora y en la hora de esta tu muerte mía, cucaracha y joya.
Como si el haber pronunciado la palabra «madre» hubiese liberado en mí una parte gruesa y blanca, la vibración intensa del oratorio se detuvo repentinamente, y el minarete enmudeció. Y, como después de una profunda crisis de vómito, sentí mi cabeza aliviada, despejada y fría. Ni siquiera el miedo ya, ni siquiera el espanto ya.
Ni siquiera el miedo ya, ni siquiera el espanto ya.
¿Habría yo vomitado mis últimos restos humanos? Y no pedía ya socorro. El desierto diurno estaba ante mí. Y ahora el oratorio recomenzaba, pero de otro modo, ahora el oratorio era el sonido sordo del calor reflejándose en paredes y techos, en la redonda bóveda. El oratorio estaba hecho de los estremecimientos de la canícula. Y también mi miedo era ahora diferente: no el miedo de quien aún va a entrar, sino el miedo mucho mayor de quien ya entró.
Mucho mayor: era miedo de mi carencia de miedo.
Pues fue con temeridad como miré entonces a la cucaracha. Y vi: era un animal sin belleza para las demás especies. Al contemplarla, he aquí que el antiguo miedo pequeño volvió solo por un instante: «Lo juro, ¡haré todo lo que quieran ustedes! Pero no me dejen encerrada en la habitación de la cucaracha porque algo tremendo va a ocurrirme, ¡no quiero a las demás especies! Solo quiero a las personas».
Pero, ante mi leve retroceso, el oratorio se intensificó más aún, y entonces me quedé inmóvil, sin intentar ya hacer un movimiento que me ayudara. Me había abandonado ya a mí misma, casi podía ver allí, en el comienzo del camino ya recorrido el cuerpo que había abandonado. Pero por momentos yo aún lo llamaba, aún me llamaba. Y como no oía ya mi respuesta, sabía que me había abandonado, que se hallaba fuera de mi alcance.
Sí, la cucaracha era un animal sin belleza para las demás especies. La boca: si tuviese dientes, serían dientes grandes, cuadrados y amarillos. Cómo odio la luz del sol que todo lo revela, revela hasta lo posible. Con una punta de la bata me enjugué la cabeza, sin apartar la mirada de la cucaracha, y mis propios ojos también tenían las mismas pestañas. Pero los tuyos nadie los toca, inmunda. Solo otra cucaracha querría a esta cucaracha.
Y a mí, ¿quién me querría hoy? ¿Quién está ya tan mudo como yo? ¿Quién, como yo, llamaba al miedo amor? ¿Al querer, amor? ¿Al necesitar, amor? ¿Quién, como yo, sabía que nunca había cambiado de forma desde el tiempo en que me habían dibujado en la roca de una caverna? Y al lado de un hombre y de un cachorro.
En adelante podría llamar a cualquier cosa por el nombre que inventase: en la habitación seca se podía hacer, pues cualquier nombre serviría, ya que ninguno serviría. Dentro de los sonidos secos de bóveda todo podía ser llamado cualquier cosa, porque cualquier cosa se transmutaría en el mismo mutismo vibrante. La naturaleza mucho mayor de la cucaracha hacía que cualquier cosa, al entrar allí —nombre o persona—, perdiese la falsa trascendencia. Tanto, que yo veía únicamente y con precisión el vómito blanco de su cuerpo: solo veía hechos y cosas. Sabía que estaba en lo irreductible, pese a que ignorase qué era lo irreductible.
Pero también sabía que la ignorancia de la ley de lo irreductible no me excusaba. No podría ya excusarme alegando que no conocía la ley, pues conocerse y conocer el mundo es la ley que, aunque inalcanzable, no puede infringirse, y nadie puede excusarse diciendo que no lo conoce. Peor: la cucaracha y yo no estábamos ante una ley a la que debíamos obediencia: nosotras éramos la propia ley ignorada a la que obedecíamos. El pecado renovadamente original es este: tengo que cumplir mi ley que ignoro, y, si no cumpliese mi ignorancia, estaría cometiendo el pecado original contra la vida.
En el jardín del Paraíso, ¿quién era el monstruo y quién no lo era? Entre las casas y los apartamentos, y en los espacios elevados entre los edificios altos, en ese jardín colgante, ¿quién es y quién no es? ¿Hasta qué punto voy a soportar no saber al menos lo que me mira? La cucaracha cruda me mira, y su ley ve la mía. Yo sentía que iba a saber. —No me abandones en esta hora, no me dejes tomar sola esta decisión ya adoptada. Tuve, sí, tuve aún el deseo de refugiarme en mi propia fragilidad y en el argumento astuto, no obstante verdadero, de que mis hombros eran los de una mujer, flacos y finos. Siempre que lo había necesitado, me había excusado con el argumento de ser mujer. Pero yo bien sabía que no es solo la mujer quien teme ver, cualquiera teme ver lo que es Dios.
Yo temía el rostro de Dios, tenía miedo de mi desnudez final en la pared. La belleza, aquella nueva ausencia de belleza que nada tenía de aquello que yo antes acostumbraba llamar belleza, me horrorizaba.
—Dame tu mano. Porque no sé ya de qué estoy hablando. Siento que he inventado todo, ¡nada de eso existió! Pero, si he inventado lo que me aconteció ayer, ¿quién me garantiza que no he inventado toda mi vida anterior a ayer?
Dame tu mano.
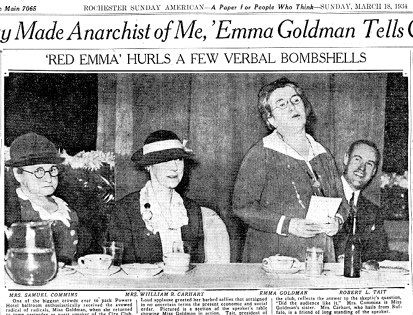
#sobre el aborto #portugués #ficción filosófica
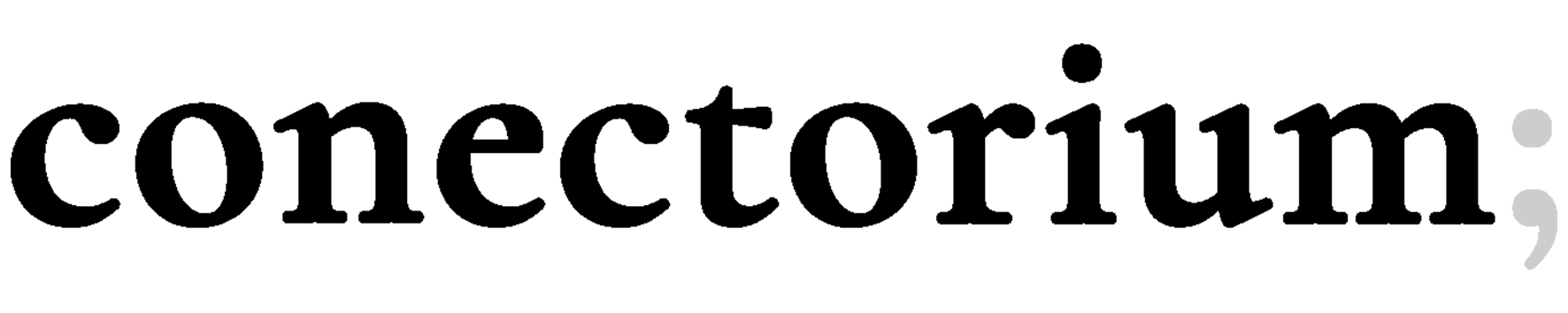
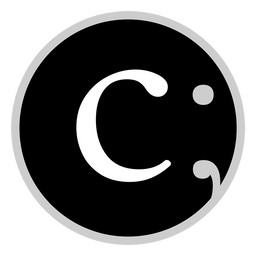



Comments ()